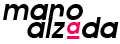Escribe: José Ramos López
El censo del 2025[1] tiene planteado recopilar información prioritaria y detallada sobre las características de la población peruana a fin de tener una data exacta que posibilite la formulación de políticas públicas más acorde a la realidad. Uno de los puntos álgidos de discrepancia es la inclusión de la cuestión étnica y la autoidentificación. El censo del 2017 incorporó por primera vez la autoidentificación étnica como una categoría de análisis. De ella, resultó que de 23 millones 196 mil 391 habitantes mayores de 12 años, el 60,2% (13 millones 965 mil 254 personas) se autoidentifican como mestizos; el 22,3% (5 millones 176 mil 809) se autoidentificó como quechua; 5,9% (1 millón 366 mil 931) como blanco; y 3,6% (828 mil 841) como afrodescendiente. A pesar de las limitaciones por cuestiones metodológicas del recojo de información, el censo del 2017 logra visibilizar la heterogeneidad de la población peruana marcada por una diversidad cultural.
Sin embargo, el abordaje sobre la pregunta de autoidentificación, por los medios de comunicación y especialistas del desarrollo, ha sido concebida como aquella que busca revivir los rencores del pasado y promover el fraccionamiento de la comunidad peruana. A resultas de la razón, el llamado a la consolidación de la unión nacional por sectores que defienden las identidades de lo “blanco-mestizo” como aquello que define a todo peruano, salvo excepción de los pueblos sin contacto con la civilización, tiene un componente político potente: el borramiento.
El temor por la pregunta de autoidentificación radica en que las opciones de blanco-mestizo son colocadas en otros, mientras que el censo del 2017 las consideraba como parte de otras opciones. Es decir, la pregunta del censo del 2025 es directa (¿te consideras parte de…?). Y no muestra opciones desplegables donde lo blanco-mestizo sea una opción directa. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el cambio de la pregunta del 2017 (¿por tus antepasados, usted se considera…?) responde a una cuestión metodológica de dar mayor prioridad y visibilidad.
Sin embargo, el llamado de una “tergiversación” de la pregunta por grupos de empresarios, tiene su correlato en la medición con la misma variable del censo del 2017 con el actual censo para saber si ha disminuido o aumentado las cifras.
Pero lo más grave es el peso en la centralidad de lo blanco-mestizo como el colectivo mayoritario predominante con la tendencia a seguir creciendo. En otras palabras, el debate por la pregunta de autoidentificación obedece a un proyecto político decimonónico: asegurar los frutos de la homogeneización de la población peruana como mestizo.
Históricamente, la identidad ha sido un elemento vinculado a la acción política. Durante la Colonia, el estatus político y social radicaba no solamente en la pureza de sangre sino en las prácticas culturales asociada a una cultura: el europeo y lo indio. El mestizaje era un problema porque se entendía como una “degradación” creando otras identidades políticas para la administración colonial.
Sin embargo, la creación del Estado moderno tuvo su pilares en invisibilizar la posición de la diversidad étnica mediante políticas de blanqueamiento a fin de “mejorar la raza” promoviendo la inmigración de colonias europeas. Luego, impulsó la política de mestizaje como el camino ideal para construir un Estado unido, patriótico porque la diferencia era vista como atraso, un problema a superar. Es decir, el otro por su diferencia era una amenaza en la consolidación del Estado, que para el progreso de la nación debía desaparecer, o renunciar a su identidad étnica para considerarse como mestizo (cholo).
Vista de esa forma, podemos identificar apuestas políticas de borramiento étnico y etnocidio a nombre de la razón patriótica. Los 55 pueblos indígenas u originarios han resistido a prácticas sistemáticas de borramiento, recuperando la sabiduría de sus antepasados y reparando la politización de la identidad. Por lo tanto, la “politización de la pregunta” de autoidentificación no debe ser leída como una simple manipulación, sino que esconde dentro de ella una posición política: asegurar la homogeneización de la identidad nacional como mestizo. Basta recordar que toda forma de clasificación trae consigo una relación de poder. En este caso, hay un miedo a que la población peruana se reconozca como parte de los pueblos indígenas. Así, los tecnócratas defienden la definición esencialista del indígena como monolingüe/salvaje/extraño.
La realidad es otra, diversa y compleja, con muchos flujos y apuestas políticas de reivindicaciones identitarias no solamente para “hinflar” las cifras, sino para garantizar el acceso a derechos de poblaciones históricamente excluidos como los pueblos amazónicos y quechuas. En ese sentido, el censo brinda una oportunidad de deshacer las políticas de mestizaje (anclados en la idea de raza) y dar paso a la pluralidad de culturas existentes hasta en las zonas menos imaginadas, como son las ciudades. De esta forma, podemos reparar y humanizar la diferencia, una otredad que históricamente sigue siendo mayoritaria, pero a la que se niega su lugar.
[1] El censo corresponde al XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas.