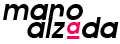¿Cómo conseguimos justicia para Dámaris y todas las niñas y niños?
La violación sexual de una niña de tres años en Chiclayo y la rápida captura de su agresor ha vuelto a gatillar el hambre y sed de justicia para nuestra niñez víctima de depredadores sexuales, pues ella es una de los aproximadamente 16 niñas que son violadas diariamente en nuestro país.
En efecto, según el reporte del Programa Nacional Aurora, entre enero y febrero del 2022 se han atendido 484 y 596 casos, respectivamente, de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Mientras que en el año 2021 se atendieron en los Centros de Emergencia Mujer, 6929 denuncias de violación sexual contra menores de 17 años. Ojo que las violaciones que ocurren son menos que las que se denuncian.
Eso significa que lo ocurrido en Chiclayo no es una excepción. Lamentablemente, el Perú sí es un país de violadores, a pesar de que hace años se quiso negar esa triste realidad.
Para superarla, tenemos que reconocerla. Y descartar lo qué no funciona ni funcionará, porque no ataca el problema. Asi, basta pensar un poquito para darnos cuenta que ni la pena de muerte, con su consiguiente denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (los principales derechos de todas las personas, incluso de usted que lee estas líneas), ni la castración química le hacen justicia a ninguna niña violada.
La primera ni es disuasiva ni es implementable: la cadena perpetua que se impondrá al agresor Juan Antonio Enriquez García es una muerte en vida y las violaciones siguen ocurriendo. Los violadores abusan porque tienen la oportunidad, no meditan sus impulsos, menos aún reflexionan sobre la pena de sus delitos. Y la sociedad peruana produce violadores. Los casi siete mil casos denunciados en CEM el año pasado y los 1080 del primer bimestre de este año lo evidencian. Y ningún sistema de justicia, menos el peruano, podría lograr condenas que siquiera se acerquen a esos números. Así que esa vía no le hace ni le hará justicia a nadie, pero sí podría generar más impunidad en otras violaciones de derechos.
Mientras que la castración química es un absurdo para quien ya tenga cadena perpetua, salvo que se pretenda sustituir la pena. Pero aún así, no responde a la naturaleza de la violación, especialmente la de menores: es un acto de abuso de poder, no uno libidinoso. Así que cortar químicamente la libido no detendrá a ningún violador.
¿Qué hacemos entonces? Mantengamos la muerte en vida para los que agredan a nuestras niñas y niños, asegurándonos de depurar el Poder Judicial de «hermanitos» como el juez Hinostroza, que vendía absoluciones o rebajas de penas a violadores (además de favorecer a políticas acusadas de lavado de activos). Asegurémonos también de que las violaciones a mayores de edad sean severamente sancionadas, expulsando a esos magistrados que siguen creyendo que el tipo de vestimenta o cualquier gesto justifican el ataque contra la libertad sexual.
Pero principalmente ataquemos la violación masiva en su raíz, en la sociedad que tolera el abuso de poder contra quiénes no pueden defenderse. Con políticas de prevención de la violencia, con educación sexual integral como ya lo vienen implementado algunas instituciones educativas, como el colegio San Fernando en Ucayali, que con educación sexual integral ha reducido el embarazo adolescente de 25 casos por año antes del 2014, a sólo 3 el 2019.
Y con fraternidad social aprovechando la tecnología de comunicación instantánea, cómo lo mostraron los taxistas chiclayanos que ni bien tuvieron en sus móviles los datos del vehículo en donde las cámaras captaron al secuestrador de la niña, se conectaron para ubicarlo, salvar a la víctima y capturar al agresor.
Al igual que con otro gran mal social que padecemos, la corrupción, se trata de cerrarle el paso a los atacantes, allí donde quieran dañar a nuestras niñas y niños. En general, se trata de cultivar una disposición al cuidado de los más débiles. Eso nos acercará a una sociedad justa.