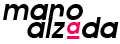El cadáver es la unidad mínima de la muerte y en el Perú eso no se respeta
Alfonso Cánepa, campesino detenido, torturado y asesinado por el Ejército peruano en tiempos del conflicto armado interno dice, en «Adiós, Ayacucho», obra teatral del Grupo Yuyachkani, tal vez la más profunda de las verdades cuando se está frente a la muerte, parado frente al Presidente de la República:
«Todos los códigos nacionales y todos los tratados internacionales proclaman no solo el derecho inalienable a la vida humana, sino también a una muerte propia con entierro propio y de cuerpo entero. El elemental deber de respetar la vida humana supone otro más elemental aún: los muertos, señor, no se mutilan. El cadáver es la unidad mínima de la muerte, y dividirlo como se hace hoy en el Perú es quebrar la ley natural y la ley social… Quiero mis huesos, quiero mi cuerpo literal entero, aunque sea enteramente muerto«.
En la actualidad, el cadáver de Miguel Rincón podría exigir lo mismo, a él tampoco le han dejado permanecer con sus huesos, los han escondido, los han cremado y los han tirado por cualquier lado. A 2024, el Perú no ha cambiado, se han profundizado las desigualdades, la impunidad campea del lado de torturadores estatales y la deshumanización de los perdedores se hizo política de Estado.
Para el Estado peruano, no bastó tenerlo 29 años preso y que un cáncer consumiera sus entrañas, había que despojar también a su familia de la posibilidad de abrazar su cuerpo y llorarlo en donde quisieran enterrarlo. ¿Qué democracia se puede preciar de justa si su sanción es el ojo por ojo y el diente por diente? ¿Cómo se educa a las nuevas generaciones sobre la base de la destrucción y desaparición del que es considerado el enemigo? ¿Y cuándo nos toque a nosotros, quién podrá defendernos?
El Estado peruano, con el cruel e inhumano artículo 112-A de la Ley 31352, ha legalizado la tortura, la desaparición y la venganza contra familiares inocentes de sentenciados eternos. ¿Cómo es posible que puedan considerar un riesgo para la sociedad, para la seguridad nacional o para el orden interno que un hombre sea enterrado y que quienes lo amaron puedan llorarlo? Es paradójica esa fantasía de seguridad que termina sembrando dolor y rabia en una familia que tiene que pasar días enteros reclamando los huesos en la puerta de la morgue, y a la que se le niega una y otra vez ese deseo totalmente legítimo.
Nuestro país colonial repite las formas en que la Colonia castigaba a los rebeldes, desmembrando y desapareciendo, a ellos y a sus familias, para que no se replique la semilla de la rebeldía. ¿Qué lograron? Que la rebeldía supure y crezca hasta niveles incontrolables. Solo forjaron su propio fin.
Como señala la carta abierta que está circulando en apoyo a la entrega de los muertos a sus familiares y la derogación de esta ley, “el Estado peruano no debe actuar desde la venganza y mucho menos ensañarse con las familias de aquellas personas condenadas a décadas de prisión, a quienes ni siquiera se les respeta su derecho a despedirla después de la muerte”.
Basta de condenas incluso después de la muerte. Basta de convertir a familias inocentes en culpables de delitos que no cometieron. Basta de sembrar el dolor y la muerte desde el Estado. Basta de una ley que nos quita toda posibilidad de mirarnos, perdonarnos y reconciliarnos.