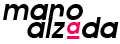Desarticular las organizaciones criminales no es difícil, pero entraña una «secreta complejidad» (como diría Borges), pues es menester capturar a los malos policías, jueces y fiscales que cobran, protegen y hasta informan a extorsionadores, narcotraficantes, ladrones, etcétera, como se sabe a través de los noticieros nacionales. También es imprescindible arrestar a los cómplices de estas redes de corrupción que trabajan en otras instituciones públicas y privadas, como las municipalidades y —por ejemplo— las constructoras, que los cuidan y mantienen mediante obras, cupos y «chalequeos».
Sin esta estructura de poder ningún criminal podría hacernos daño ni con el pétalo de una rosa. No obstante, terminar con las violencias ciudadanas, las que determinan relaciones agresivas y de intranquilidad entre unos y otros (que es el caldo de cultivo para la delincuencia), es un trabajo socioemocional que es menester realizar desde la cultura y que responde a contextos sociales, económicos y políticos. Quien crea que acabar con la inseguridad es «encarcelar rateros» está más perdido que los fujimoristas hablando de derechos humanos.
Es por eso que la ley de «terrorismo urbano» y de «legítima defensa», así como las declaratorias de emergencia y la militarización de las calles, son tan inútiles como los politiqueros que las promueven (según los penalistas y otros expertos). La ciudadanía en cambio debería proponer un proyecto de ley en contra del «terrorismo legislativo», pues el congrezoo (que aprueba estas peligrosas y torpes leyes) quiere hacerse del poder para subvertir el orden constitucional en favor de sus intereses malsanos.