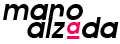Bolsonaro representa todo aquello que en esta década logró acallar el progresismo: el odio desembozado, sin artilugios, sin diplomacia, sin máscaras. El odio abierto y expuesto, sin vergüenza, con orgullo, ese odio que parecía del pasado, de la Edad Media, de la Inquisición, de la Caza de Brujas, del Ku Klux Klan, de los nazis. Ese que solamente era expuesto en los púlpitos de sectas evangélicas más feroces, porque incluso los curas católicos habían tenido que morderse la lengua o morigerar su discurso en el espacio público. Ese que era reivindicado a escondidas porque representaba serias sanciones sociales. Ese odio que ahora podemos ver en lo más alto del poder.
Bolsonaro y Trump son la cara de una misma moneda, hombres con poder económico que estaban esperando su momento para soltar el desprecio que sienten por aquellos que no han tenido lo que ellos toda la vida: burbujas de privilegios, dinero para desperdiciar, para comprar hombres y mujeres, y para desearles la violencia y la muerte sin ningún cargo de conciencia. Lo que han tenido siempre, la posibilidad de limitar, de obstaculizar, de destruir, de colocar lo rancio como lo nuevo en es juego de disfraces potenciados por los intereses empresariales de los medios de comunicación, las posverdades y los noticias falsas.
57’795,271 votos nos han demostrado que recuperar la democracia no es suficiente, que a esa democracia no se la puede abandonar así tan fácilmente, porque es tan débil que incluso los que la desprecian la pueden tomar, y usar nuestras propias palabras y nuestras propias estrategias para imponer sus ideas de limpieza social y de oscurantismo.
¿A qué nos enfrentamos? A los de siempre, al pacto entre la cruz y la espada, a las fuerzas militares, al poder económico y al fanatismo evangélico, que en todos los países están bien representados, y el Perú no es una excepción. Keiko Fujimori ha querido jugar la misma estrategia que Bolsonaro en la elecciones del 2016. Alberto Fujimori hizo lo mismo y ganó en un momento en que la oligarquía política no representaba a nadie, ganó gracias a los vacíos de representación, al trabajo de hormiga de los evangélicos y a que los dos movimientos que están dando la pauta estos últimos años eran incipientes.
El Perú es un coto cerrado aún para la derecha más cavernaria, la que reivindica el racismo y la jerarquía, el autoritarismo y la servidumbre, el machismo y la homofobia, pero no podemos sentirnos victoriosos, ellos tienen medios de comunicación dispuestos a vender su integridad porque esta no vale nada para ellos, tienen iglesias interesadas en servirles para servirse, tienen poder militar oculto y moviendo sus andamiajes, tienen dinero sucio circulando por todas partes, en sus negocios, en grifos, colegios y restaurantes, tienen todo lo que la izquierda no tiene, y a pesar de eso no han llegado al poder.
¿Qué nos queda? Seguir resistiendo, afianzar liderazgos, fortalecer la militancia feminista, abrazar la disidencia sexual, disputar los espacios en donde las iglesias han logrado atrapar a los más vulnerables, a los que creen que todo está perdido, a los que han sucumbido al dolor y la frustración, profundizar en los social, alimentar los sueños, porque nos podrán quitar todo, menos las ganas de que lxs que vienen vivan en libertad, y ningún discurso de odio podrá sobre las ansias inconmensurables de vivir bien, esa esperanza no se suelta, como no se sueltan las manos de las que hemos aprendido a ser feministas en el duro camino de la deconstrucción, no nos soltamos, resistimos.