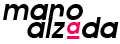Por: Alonso Almenara
A decir de numerosos comentaristas, uno de los grandes méritos de la serie Chernobyl es que resuena con el momento político actual: en su demoledora caracterización del régimen soviético, y en especial en su retrato de la distorsión de la verdad en dicho entorno ideológico, no es difícil encontrar sugerentes paralelos con lo que sucede hoy en un mundo de Trumps, posverdades, fake news y negación del cambio climático.
Hay un grano de verdad en estos análisis, pero me preocupa que aquellas caracterizaciones no tomen en cuenta lo siguiente: hay un límite muy claro en esa analogía, y es que la circulación de la información hoy en día no se parece en nada a lo que vemos en la serie. La era de Breitbart News y la posverdad es también la de Wikileaks y el hackeo de secretos estatales; y aunque es indudable que existen millonarias campañas de desinformación pagadas por transnacionales petroleras para sembrar dudas sobre la realidad del cambio climático, también es cierto que, en la mayor parte del mundo, nunca ha sido tan fácil como hoy acceder a información científica seria sobre este tema.
Chernobyl es una gran serie, y considero que sus méritos cinematográficos en términos de actuación, edición, música, construcción de atmósferas, etc., le otorgan un lugar definitivo entre lo mejor de la televisión contemporánea. Pero sospecho que si esta producción ha despertado tanto interés es, en parte, porque tiene, por añadidura, el siguiente atractivo ideológico: permite al espectador imaginar que la raíz de todos sus males está en el actuar hermético e irresponsable de un “otro” estatal, con lo que su propia culpabilidad, su propia agencia, su lugar en la ecuación del desastre desaparece por completo.
Una diferencia importante entre las víctimas de Chernobyl y las del cambio climático actual es que las primeras no tenían los medios de saber la verdad: su conocimiento, y por lo tanto su poder, estaban limitados de manera extrema. Nosotros, en cambio, escogemos -en diversos grados- no enterarnos. O escogemos no hacer nada al respecto. Apostamos, como las propias autoridades rusas, por las soluciones más baratas: dejar de usar bolsas de plástico, medida que al menos tiene el mérito de no modificar sustancialmente nuestro estilo de vida. Hay por lo tanto un cinismo que hoy es posible y que era absolutamente inaccesible para la inmensa mayoría de civiles soviéticos presas de la radiación.
Finalmente, perdemos de vista que la heroicidad en Chernobyl es la de gente común y corriente que, frente a la revelación impensable de una verdad largamente reprimida, decide actuar de manera inmediata, incluso a riesgo de perder la propia vida en una agonía atroz. Ese tipo de revelaciones de alto dramatismo es cada vez menos común: cualquier revelación contemporánea suele estar precedida de una nebulosa de sospechas más o menos documentadas. Tampoco es común la acción directa, sin atenuantes y sin justificaciones cómodas por parte de la población civil. La posverdad bien podría ser el nombre de lo que diferencia ambas situaciones: es todo aquello que permite justificar la inacción personal frente a peligros flagrantes en la época de la inmediatez de la comunicación. En Chernobyl no hay flagrancia; esta solo aparece cuando ya todo está consumado. Es otro mundo, uno que, en ese sentido, no podría estar más alejado del nuestro.