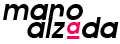Pesa menos de 60 kilos, tiene 63 años y lleva casi 11 lavando carros en la misma calle, ayudando a que estos queden bien pegaditos a la vereda. La pandemia cambió la forma y fondo de muchas cosas, pero para él todo sigue igual.
Si se hace una rápida ojeada a los portales de noticias del mundo uno podría asegurar que la Covid-19 todavía continuará existiendo entre nosotros por varios meses más; ahí, en constante amenaza. La solución en forma de vacuna se aplaza cada semana por casos de reacciones adversas en algunos voluntarios inoculados. Y mientras que distintas naciones se preocupan en destruir este virus, hay otros virus sociales que han emergido en este tiempo; que siempre estuvieron desatendidos, y para los cuales no hay —o no se nota— búsqueda de alguna vacuna.
En el Perú, un sector dice que todos hemos sido golpeados por la pandemia porque, básicamente, en los primeros tres meses desde que el virus llegó de China y con la cuarentena impuesta, la población que movía la economía del país se redujo a casi la mitad. Esto produjo que la cantidad de desempleados se acercara a los dos millones y medio, víctimas —en su mayoría— de empresas que vieron estancados sus ingresos y que no contaban con un fondo en caso de emergencia. Se había calculado que casi un millón y medio de esas personas estaban en Lima.
Chorrillos. Junto a la puerta de un callejón, en la vereda, están un viejo balde blanco con unos diez litros de agua; otro más pequeño también con agua y posiblemente con un par de gotas de champú; una escobilla medio pelada y descolorida que sirve para rascar llantas; una deshilachada toalla de mano para limpiar el capó y el techo, y dos pálidas franelas verdes que sirven de secadores. Todas estas son las herramientas necesarias para ser un lavacarros.
Unas veinte personas ya han pasado delante de nosotros, unos quince le dijeron “habla, negro”, como saludo, y no le molesta porque para él depende de cómo te lo dicen y el tono en que te lo dicen. Sus clientes no saben que su nombre es Ernesto Maximiliano Beltrán Quispe. Quienes sí lo conocen le pasan la voz: ¡Hey, Beltrán! ¡Habla!, responde. Otros también lo saludan. ¡Cómo vamos, Eddie Murphy! —le ven un parecido al recordado comediante y actor estadounidense—. Ahí muestra la palma de su mano en todo lo alto: ¡Qué dice!
Desde el inicio de la cuarentena hasta mediados de mayo su hija le llevaba arroz, azúcar, papa, sopas instantáneas. Su hermano lo apoyaba con leche, fideos y uno que otro producto envasado. Su amiga —una enfermera retirada— le facilitaba almuerzos casi diariamente hasta finales de junio con la condición de que no vaya a la calle, que tenga paciencia. Pero apenas se acabó el aislamiento obligatorio, Murphy regresó a su oficio. El hambre siempre pudo hacer soportables los 13 °C y el traspasador 87 % de humedad del invierno chorrillano.
En medio de una crisis sanitaria se ha querido romantizar nuestro pasado cercano con la frase “éramos felices y no lo sabíamos”. Una sospechosa intención si se observa que antes de la llegada del coronavirus al Perú 6 de cada 10 hogares ya se encontraban en situación vulnerable. Hace poco Pedro Cateriano, el premier que duró 18 días, reconoció que la pobreza avanzaba imparable debido a las medidas de prevención frente a la pandemia y que habría más peruanos en la lista de pobres: de 6 millones y medio subiría a 10 millones. Dicho de otro modo, el Perú retrocedería 10 años de lucha —¿lucha?— contra la pobreza.
Se podría asegurar que Beltrán es ese ciudadano que la “gran prensa” no conoce ni quiere conocer; que solo puede aparecer como dígito en una cifra, un número de algún cálculo estadístico. Tal vez su nombre ya esté en una encuesta de salud pública, o recién él pase a ser ciudadano real cuando sea perseguido por un equipo de campaña electoral del distrito, para que salga sonriente en la foto donde recibiría víveres de un candidato.
La calle Emilio Sandoval es más conocida por su antiguo nombre: Río de Janeiro, una calle que llega a una de las avenidas principales del distrito y que durante tres meses y medio replicaba la Lima fantasmal que vimos en los primeros días de cuarentena: el colegio, la capilla, la tiendecita de abarrotes, la juguería, la chicharronería, la barbería. Todas cerradas. Así había quedado la zona donde Beltrán trabajaba.
Él cobra cinco soles por lavar un automóvil, pero si le cuenta un chiste al dueño del carro antes de que se vaya, este le puede dar un par de soles más. Hace hasta cinco lavadas en un buen día, sin contar los favores a las tiendas que solicitan sus servicios delivery: lleva este paquete, dale esto otro a tal señora. En fin.
Hoy es uno de esos días buenos: le dieron un billete de diez y no esperaron el vuelto: el auto simplemente se fue. Vuelve para seguir respondiéndome y trae consigo una sonrisa que su mascarilla no puede ocultar. En tantos días que todos hemos llevado nuestras bocas escondidas, algunos aprendimos a volver a reconocer la tristeza y la alegría en los ojos, a identificar miradas cómplices, a escanear los ceños y descifrar un jugueteo de cejas.
Un mal día es de esos en que sus clientes llegan con el auto limpio, o que intentan hacerse los desentendidos al momento de pagar el servicio de cuidado; reciben una llamada o mensaje que deben responder sí o sí justo cuando él se acerca a cobrarles. Pero un mal día es solo eso, impensable con lo sucedido estos últimos meses de pandemia.
Le conté a Murphy que un viejo amigo me confesó que entró a formar parte de esos desoladores cálculos económicos, que se quedó sin trabajo y que no sabía lo que iba a hacer. Lavaré carros, me dijo mi excompañero de colegio, como quien da cuenta de que debe hacer algo que no quiere, como si eso fuese su única opción, lo más bajo que podía llegar su infundado ego.
—Si tu amigo cayera por acá, le daría un par tips para que le vaya bien en este negocio. Para que esté mosca y los clientes no lo rechacen.
Me dijo Beltrán, apoyando su brazo en un automóvil y muy dispuesto a compartir sus secretos aprendidos todos estos años en el oficio de lavar carros. Suena un claxon, se va rápidamente a recibir un par de monedas por cuidar aquel auto azul.
Pero como a la pobreza es mejor verla en números, dijo el INEI que en 2019 tuvimos un crecimiento económico si lo comparamos con el 2018. O sea, hasta el año pasado, si un individuo ganaba 352 soles mensuales ya no era considerado pobre, ni él ni su familia —si cada uno gana lo mismo—, porque era lo mínimo que se necesitaba para satisfacer sus necesidades. La pobreza extrema estaría formada por todos aquellos que no puedan juntar 187 soles mensuales. Según el estudio, los 20 distritos más pobres del Perú se encuentran en Cajamarca (16), Ayacucho (3) y Huancavelica (1); siendo Uchuraccay (Ayacucho) la que no consigue ni una mirada de reojo del Estado.
Los números son fáciles para Beltrán: en estos últimos años no ha podido sumar más de cuatro dígitos en su cuenta mensual. En los meses con restricciones que hubo fue algo así como un reto distinto para él, algo nuevo para su rutina. Me hace notar que con o sin pandemia sus bolsillos se encuentran en modo alerta todos los días; los mismos que le han hecho trabajar de todo un poco en la vida y porque —como él dice— siempre se puede trabajar de lo que sea. Con todos los empleos que ha hecho me parece ver a un don Ramón de la vida real: obrero, pintor, carpintero, vendedor ambulante, vigilante y otros empleos que ya no recuerda.
Por un momento su voz lleva un tono de culpa que hace que su mirada se vaya —un pequeño instante— al pasado. Lamenta no haber guardado dinero para él, para su vejez. Resuena un tubo de escape muy cerca de nosotros, regresa, trota un par de pasos sobre su sitio, tiene buena salud, pero me dice que no se confía y toma sus precauciones para matar dos pájaros de un tiro: librarse del virus y de las multas.
Las medidas de emergencia dictadas por el gobierno tienen carácter obligatorio. Así que, quien no tenga boca y nariz cubierta deberá pagar 344 soles por atentar contra la salud pública. Murphy usa una mascarilla que ya parece haber pasado por cinco pandemias. Su vieja gorra le permite hacer sombra a su mirada-radar. Lleva un polo crema cuyo dibujo estampado ya es indescifrable; encima lleva una casaca ploma no tan gruesa, una que le permite tener movilidad en los brazos, que caliente pero no tanto. Su pantalón —tipo buzo escolar— lleva una basta al estilo Michael Jackson y sus zapatillas negras son una versión apócrifa de las clásicas All Star. Lleva un canguro de cuerina colgado en la cintura; en el bolsillo pequeño guarda las monedas de cinco soles, el grande está reservado para todas esas monedas de baja denominación, pero en un compartimento secreto guarda un llavero destapador de aluminio con la imagen de su mamá; un recuerdo de la misa del primer año de su muerte.
*****
—Yo soy un negro serrano.
Dice Murphy. Su madre, doña Cristina Quispe, nació en Huanta, Ayacucho, y su padre —de quien no quiere hablar— en El Carmen, Ica. Es hincha del club Alianza Lima, tiene dos hermanos, estuvo casado, tiene dos hijas y una nieta. Está muy orgulloso de que su cuerpo no haya conocido cirugías: lo más grave que le ha pasado en salud es haber tenido sarampión cuando fue niño.
—Yo voy a ir al hospital a morir nada más.
Pero a la asistencia médica del distrito llegó hace algunos años, la vez en que ayudaba a cruzar la calle a su amigo en silla de ruedas. Aquella vez, un taxi amarillo pasó como una bala y golpeó apenas la parte delantera de la silla, suficiente como para que él y su amigo fueran arrojados al pavimento. De esa experiencia solo se llevó un par de moretones. Mientras me cuenta esto, seca la puerta del auto rojo y una camioneta blanca que pasaba le golpea el brazo con el espejo lateral. Beltrán voltea y la mira como quien toma nota de la placa.
Nunca le gustaron ni el olor ni el ambiente de los hospitales, hace más de once años operaron a su mamá de la vesícula en el Seguro, pero algo no salió bien.
—La dejaron casi vegetal, se les pasó la anestesia. Ya no tenía los mismos movimientos y quedó en silla de ruedas.
Dijo Beltrán levantando un poco el volumen de su voz, como para que no se me olvide escribirlo. No les dieron indemnización por lo que le hicieron a su mamá. Por esos días Murphy vivía en Villa María del Triunfo con su familia, pero tuvo que volver a Chorrillos para atender a su madre. Esa decisión le trajo problemas con su esposa, quien le exigía mayores atenciones para su familia. Ante tanta insistencia y pleito, Beltrán le comunicó a su esposa que le dejaba todo lo poco que habían conseguido con tal de poder irse: su madre lo necesitaba.
Desde ese momento llevaba a su mamá todos los días con él; ella cuidaba sus herramientas de trabajo al lado del callejón, saludaba sonriente a todas las personas que pasaban cerca de su silla de ruedas. Le ayudaba a almorzar, se reían juntos. Hasta que uno de sus hermanos se la llevó para hacerse cargo de ella unos meses. En el 2016 ella murió.
—Cuando yo muera quisiera que me recuerden que fui bueno. Eso es lo que quiero.
Revela Beltrán, pero recordar a su madre le ha apagado la chispa: me deja el llavero de aluminio mientras va a cumplir con un favor de la chicharronería. Regresa, ¿En qué nos quedamos?, pregunta. Le devuelvo el llavero y la frustración de no haber hecho más por su mamá también regresa. Una frustración que lo devolvió de golpe a las drogas en el que estuvo mucho tiempo durante su juventud.
No sabe si no ha podido dejar las drogas o las drogas no lo han podido dejar. En ciertas ocasiones fuma marihuana o pasta básica de cocaína. Dice tenerlo controlado, que solo lo hace los fines de semana. No quiere perderse otra vez, como cuando se volvió adicto; el consumo lo llevó hasta amanecer, sin saber cómo, en uno de los empolvados y famosos acantilados de Chorrillos. Tuvo que pasar año y medio en un programa de rehabilitación. Luego comenzó a apoyar con su experiencia a otros que pasaron por lo mismo.
Su casa es en realidad una habitación de madera que le dieron a cambio de cuidar por las noches un nuevo edificio. El aislamiento que trajo la pandemia hizo más sensible su soledad. Aunque el negocio todavía no trae la cantidad de autos para vivir como antes, agradece que durante todos estos años algunas personas le hayan obsequiado comida al paso, a veces le dieron ropa y las que no le quedaban las compartía con otros que “están más necesitados”.
Hace más de diez años me encontraba juntando dinero para comprar un carro que me libere de las combis y buses apretados; tenía la esperanza de estar encerrado frente al timón en medio de una infernal congestión vehicular, pero escuchando a Bill Evans. Un día, Beltrán me propuso lavar mi automóvil del 93. Así nos conocimos.
La Covid-19 no se ha ido, y las cosas pretenden regresar —a paso lento e inseguro— a una miope normalidad: con un tablero social siempre inclinado, con una élite aprovechándose de las necesidades de millones de Beltrán. Sí, las cosas quieren ser como antes, como siempre.