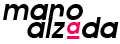Reseña: «Hasta que nos volvamos a encontrar», una soporífera versión del Perú
No le podemos exigir a una película ser un fiel reflejo de la realidad, pero tampoco falsear totalmente la vida, las costumbres y cultura de una población, y ese es uno de los tantos problemas que tiene la primera película producida por Netflix para el Perú, con dirección y guión de Bruno Ascenzo.
El falseo es tan evidente, que incluso los productos publicitarios le suman a la total desidentificación y falta de verosimilitud de la película, como el dedicado a «la jerga peruana» pe, en donde Cayo patina estrepitosamente al explicar lo que significa «palta» o qué cosa es realmente la «pachamanca», y para saber eso solo se necesita ser peruano.
Pero hay más, empezando por los personajes, nada carismáticos, vacíos en su, por un lado, buenaondismo (Salvador) y, por el otro, su radicalismo cliché (Ariana). El protagonista es un buen tipo que construye hoteles para el imperio empresarial de su padre, y no le ha heredado ninguna de sus taras, está «lleno de pureza» y solo necesitaba conocer a Ariana para «cambiar de vida» y gentrificar Ica. Aquí no hay drama, su principal dilema no es enfrentarse a su padre, un villano de pacotilla que pasa sin pena ni gloria, sino a la constante manipulación de Adriana, quien continuamente le explica cuál es el lado correcto de la historia hasta llegar a ser insoportable. Él absorbe toda la información que le es otorgada por ella, quien es recepcionista, guía turística, cien por ciento coherente, rebelde sin causa y futura heredera de un hotel ubicado en una zona privilegiada de Cusco. Tiene la vida resuelta, aunque nos quieran hacer creer que no.
El guión los condena a ser estereotipos del salvador blanco y la hippy brichera, con diálogos insulsos y filosofía de cafetín, sin darles posibilidad de tener un pasado, una vida autónoma, un sentido, más allá de ser pareja. La escena en donde se conocen, la inaudita reunión en un bar de Cusco, en donde se canta música criolla y se baila música afroperuana, ya nos da un aviso de que todo lo que veremos después carece de lógica. La participación de Renata Flores es mínima, la de Amiel Cayo es simbólica, la de Wendy Ramos es repetitiva, la de Anaí Padilla y Javiera Arnillas es una cuota. A la película nunca les interesa resaltar sus importantes presencias, son el decorado bienintencionado para hacerle check en diversidad.
Lo poco a resaltar son los bellos escenarios, extrañamente solitarios en una ciudad que suele colapsar por el turismo, por lo que la búsqueda final que hacer Salvador para encontrar a su amada, solo es una excusa para armar el comercial más largo de Promperú hecho alguna vez; y la presencia de Mayela Lloclla, quien en un pequeño papel, demuestra que se podía robar la película, si no viviéramos en un país tan racista, que para representar al Perú, arma un escenario de fantasía en donde los cusqueños, los puneños y los iqueños no existen.