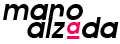Pataz: la economía criminal que socava la democracia y los derechos humanos
Carmen Luisa Barrantes, abogada
El asesinato de 13 trabajadores en Pataz no es un hecho aislado. Es el síntoma de una red de violencias que se ha enquistado en zonas extractivas del país, donde las economías criminales y grupos armados ilegales se entrelazan con la minería, la trata de personas, el tráfico de armas y drogas, la corrupción, el abuso sexual, el sicariato y la extorsión.
Más allá de la tragedia humana, hay una amenaza silenciosa que podría comprometer las exportaciones peruanas: el incumplimiento de las nuevas exigencias de compliance y debida diligencia en derechos humanos que rigen las cadenas internacionales de producción.

Gobernanza criminal: poder paralelo
En estos territorios, los grupos ilegales no solo explotan recursos. También imponen reglas, administran justicia y aplican castigos. Es una forma de poder que florece donde el Estado es débil o ausente. Ya no se trata de una coexistencia forzada, sino de una competencia directa: las economías ilegales están tomando por asalto las formales, capturando gobiernos locales, controlando comunidades y sembrando el terror como método de dominación.
Como señala el politólogo Benjamin Lessing (2021)*, este tipo de gobernanza se establece en contextos de baja presencia estatal, donde las organizaciones delictivas sustituyen al Estado y ejercen autoridad efectiva sobre población y territorio. El orden paralelo que imponen se sostiene en la coerción, la provisión de ciertos servicios y el control social.
Patriarcado armado
Estas estructuras criminales no solo replican sino que refuerzan el patriarcado. Su ejercicio del poder está profundamente masculinizado y se expresa mediante la violencia de género, la exclusión de las mujeres de los espacios públicos y la normalización de los abusos. Un informe de la Fundación Heinrich Böll sobre Veracruz, México, evidencia cómo la macrocriminalidad perpetúa la desigualdad de género, al tiempo que se beneficia de la impunidad y la debilidad institucional.
En contextos de criminalidad organizada, los micromachismos —actitudes sutiles pero constantes que refuerzan la dominación masculina— se potencian. La violencia física, sexual y psicológica contra mujeres y niñas se normaliza. El caso de las niñas violentadas sexualmente en escuelas públicas de territorios Awajún y Wampis, donde opera la minería ilegal, es un ejemplo doloroso de esta situación.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha advertido que estas estructuras convierten a comunidades enteras en rehenes económicos y sociales, profundizando la dependencia de redes ilícitas que se financian con oro ilegal, drogas o extorsión.
Pobreza, poder y dignidad
Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano y pionero de la Teología de la Liberación, afirmó que «la pobreza no es solo falta de bienes materiales, sino falta de poder y de dignidad». En regiones como Pataz, esta pobreza multidimensional convierte a las personas en carne de cañón de redes delictivas.
Esa visión ha sido retomada por la Conferencia Episcopal Peruana, que tras la masacre en Pataz denunció que “no puede haber paz sin justicia, ni desarrollo sin respeto a la dignidad humana”. En su pronunciamiento titulado No matarás, la Iglesia exhortó al Estado a proteger la vida y el bien común, y a los actores económicos a comprometerse con una sociedad donde la dignidad no sea pisoteada por la codicia ni el crimen.
Riesgos para la economía formal
La captura criminal de actividades legales como la minería no solo genera violencia. También pone en riesgo la economía nacional. Empresas que subcontratan servicios de seguridad o transporte sin verificar su legalidad podrían estar vulnerando el principio de debida diligencia, al no garantizar el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en toda su cadena de suministro.
Normas como la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) de la Unión Europea obligan a las compañías a identificar y mitigar cualquier impacto negativo de sus operaciones directas o indirectas. Si se detectan vínculos con redes delictivas, explotación laboral o falta de controles en zonas como Pataz, sus minerales podrían ser excluidos de los mercados internacionales por considerarse de alto riesgo.
Rehenes del crimen
La experiencia colombiana muestra cómo las economías ilegales erosionan la institucionalidad democrática y cooptan funciones esenciales del Estado. La imposición de reglas, tributos y sanciones por parte de organizaciones criminales configura un régimen paralelo que convierte a las comunidades en rehenes, y al Estado, en un actor marginal.
Zonas como el Bajo Cauca, Nariño o Chocó presentan dinámicas similares a las de Pataz. La minería ilegal en socavones legales, el narcotráfico y la extorsión alimentan redes que combinan coerción, impunidad y dominio territorial.
Economía política de la violencia
En este contexto, la minería informal cooptada, la tercerización irregular y el narcotráfico no son delitos aislados. Forman parte de una economía política de la violencia: una cadena de poder y exclusión que se impone por la fuerza y socava la democracia desde sus raíces.
La falta de respuestas estructurales y articuladas puede permitir que lo ocurrido en Pataz se reproduzca como patrón. El Estado no puede limitarse a operativos militares o toques de queda. Debe recuperar el control territorial, ofrecer alternativas económicas legales, proteger a las víctimas y desmantelar las redes de corrupción que alimentan esta economía ilegal.
El desafío es inmenso. Pero no hacerlo tendría un costo aún mayor: el colapso del pacto democrático y la imposibilidad de construir un país donde la vida, la dignidad y la justicia sean el centro de toda la política pública.
* Lessing, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, 19(3), 854–873. https://doi.org/10.1017/S1537592720001146