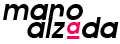El 25 de noviembre se celebra en casi todos los países del mundo el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Feministas y activistas por los derechos humanos nos movilizamos para informar y denunciar las múltiples formas de violencia que cotidianamente acechan y atentan contra las mujeres, y para exigir justicia, reparación y prevención. Pero nada o poco decimos aún de la violencia entre nosotras. De la violencia que ejercemos entre mujeres, ni de la que muchas aún ejercemos contra nosotras mismas, contra nuestros cuerpos y contra nuestras psiques.
Es evidente y está ampliamente documentado que la amplia mayoría de los perpetradores de actos de violencia contra mujeres -léase feminicidios, violaciones, acoso y hostigamiento sexual en la calle y en centros de trabajo, golpes y maltrato verbal y psicológico- son hombres; que los organizadores de las redes de trata de personas y prostitución forzada, y los que justifican y defienden -en aras de la tradición y los derechos culturales de los pueblos- el matrimonio forzado de menores y la mutilación sexual femenina, son hombres.
Sabemos también que ello no es casual. La violencia es la primera herramienta del dominador y es el arma que siempre lleva consigo y está dispuesto a usar cuando lo considere necesario, o cuando se le dé la gana y punto. Y no por gusto la llamamos violencia de género: tiene que ver con la imposición de la heteronormatividad, del binarismo sexual, del orden patriarcal en la sociedad y en la vida privada, y con la resistencia y la rebeldía contra ese sistema que pretende que la humanidad está dividida en dos subespecies complementarias, una de las cuales es superior a la otra y, por ello, destinada a mandar y ser obedecida.
En la primera fila de la defensa del orden establecido, desplegando violencias de todo tipo para salvaguardarlo, están por supuesto quienes gozan de sus privilegios (o por lo menos de algunos de sus privilegios). Hombres mayormente, si, pero no todos los hombres: porque también hay los que cuestionan ese orden -patriarcal, capitalista, neocolonial- y rechazan sus privilegios entendiendo que atentan contra los derechos humanos. Y en la segunda fila, resguardándoles las espaldas a los guardianes del patriarcado, están las mujeres que no cuestionan las desigualdades y subordinaciones que este orden produce y reproduce.
Y es que la mayoría de las mujeres, aun hoy, no consiguen entender que el binarismo sexual y la heteronormatividad son creaciones culturales, inventos humanos; que ellas no son inferiores ni superiores, que no nacieron para servir y obedecer, ni están obligadas a ser esposas fieles y madres que renuncian a sus sueños y pasiones por sus hijos; que la sociedad podría estar organizada de otra manera y que un mundo donde todas y todes y todos vivan bien y en libertad es posible. Y por ello, o por temor a sufrir aun más violencia, la ejercen a su vez sobre sus congéneres cercanos, mayormente sobre otras mujeres.
Son muchas las mujeres, aunque no en nuestro país, que habiendo sufrido el dolor y las consecuencias graves de la mutilación genital, siguen llevando a sus niñas a que les infrinjan el mismo daño o se lo realizan ellas mismas; son muchas, en el Perú y en el mundo, las que aún no aceptan que hijxs suyos tengan orientaciones sexuales o identidades diversas y lxs envían a tratamientos psiquiátricos o los niegan o expulsan; muchas también las que habiendo sido víctimas de violación sexual, no escuchan a sus hijas cuando estas se atreven a contar que algún varón de la familia las está acosando o que han sido violadas por un vecino, por un padrastro, el cura o el director del colegio.
Y como ellas, también ejercemos violencia contra otras mujeres -y contra otras personas en general- las que no sabemos aceptar discrepancias y zanjamos debates con ataques y adjetivos personales; las que apelamos a nuestros orígenes, educación formal o recursos económicos para establecer superioridad y subordinar a otrxs; las que estando en un puesto de representación sustituimos a lxs representadxs o usamos el cargo público no para defender los derechos de quienes sufren la desigualdad, sino para consolidar los privilegios de quienes son responsables de la desigualdad y de la miseria y el sufrimiento que conlleva.
Y ejercemos violencia contra nosotras mismas, las mujeres que aceptamos acríticamente los patrones y mandatos de belleza y nos sometemos a regímenes y cirugías interminables con el fin de cambiar nuestra silueta, la forma o el color de nuestros rostros, ojos, narices; las que asumimos como verdaderos los mitos sobre la sexualidad masculina que justifican la infidelidad y exigen nuestra permanente disponibilidad sexual; las que llevamos a término un embarazo pese a no desear realmente ser madres; las que nos dejamos convencer de que somos menos que ellos, que no somos lo bastante inteligentes, fuertes, capaces, como para tomar la rienda de nuestras vidas y la responsabilidad sobre nuestra felicidad.
Es que todas y todes hemos sido criados en un entorno donde la violencia está normalizada: donde el más grande le pega al más chico y no le pasa nada; donde el marido golpea a la esposa y a los hijos y no pasa nada; donde policías pueden violar a una mujer repetidas veces y no les pasa nada; donde el jefe del Jurado Nacional Electoral puede disponer contra la voluntad popular que exige excluir a los corruptos y delincuentes de las contiendas y no le pasa nada; donde los dirigentes de los partidos pueden poner a quien quieran en las listas electorales y no pasa nada; donde el dueño de un banco puede usar el capital de sus ahorristas como le da la gana, y el dueño de una empresa aumentar los precios y bajar los salarios reales, y no pasa nada. Y cuando las y los agraviados se rebelan, se organizan, salen a la calle a protestar: cargan contra ellxs las tanquetas, los fusiles, los caballos. “Normal nomás”, no pasa nada.
Nos toca pues a las feministas, a todas y todes lxs que creemos que un mundo mejor es posible y trabajamos por alcanzarlo, combatir la violencia que hemos interiorizado, la violencia que aceptamos resignadamente o consideramos normal, la que reproducimos sin darnos cuenta, cada vez que miramos al otro/a como enemigo, como inferior, como un “otro” y no parte del “nosotros”.