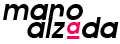Esta pandemia no dos duele igual y tampoco nos mata igual. Más de 4 millares de peruanos han sido incinerados luego de haber perdido la batalla contra el coronavirus; ni un solo cuerpo ha sido velado, tampoco se ha visto un cortejo fúnebre y mucho menos hubo despedidas ni flores.
Hay una verdad que no debemos olvidar, cientos de peruanos han perdido la vida por falta de atención, por falta de recursos, por falta de camilla, respiradores y medicina. La covid-19 no los mató, los mató el sistema de salud colapsado, los mató la indiferencia y el abandono.
La tasa de letalidad de la covid-19 a nivel mundial ha oscilado alrededor del 7% y en Perú del 2%. Es muy probable que si hubiesen recibido atención y cuidado oportuno, hoy serían pacientes recuperados.
Hasta el 30 de mayo las cifras en nuestro país son más que alarmantes:
- 155,671 casos positivos
- 8465 personas hospitalizadas
- 940 pacientes en cuidados intensivos
- 4371 fallecidos
Y debemos ser conscientes de que estas cifras no son las reales, porque hay pueblos en donde se muere en el anonimato, donde no existe posta médica ni mucho menos medicina.
En provincia, donde viven los olvidados del Estado, el protocolo ha pasado a segundo plano, algunos deudos, al ver a sus padres, madres o hijos fallecidos en sus casas y cansados de llamar a las líneas colapsadas: 113, 116, 117, 106, 105; no les ha quedado nada más que enterrar a sus muertos en las horas de tregua del toque de queda, en una dolorosa orfandad estatal.
La palabra “cremación”, tan usada hoy en día, me ha traído un recuerdo que, según mi corazón, duele como si hubiese ocurrido ayer.
Hace seis años falleció mi padre, enfermó repentinamente y, al cabo de una semana de ser internado en el hospital Arzobispo Loayza, nos dejó.
Mi madre pasó siete días durmiendo en los pasillos del Loayza, llevando y trayendo recetas, pidiendo un trato humano de los doctores, casi suplicando por una atención digna del Sistema Integral de Salud a manos de sus burocráticos actores.
Cuando llegué a su lecho, llevaba 23 minutos de haber dejado de respirar, me acerqué y le tomé la mano, estaba helado, yo no entendía que ya no volvería a abrir los ojos.
Mi madre estaba desconsolada, me di cuenta de que no era el momento para quebrarme. Me hice cargo de todos los trámites, subí y bajé por interminables escaleras que me llevaban a oficinas minúsculas, hice largas colas para pedir una firma o un sello, recorrí todo el nosocomio esperando que todo fuera un error, un gran error.
Al cabo de varias horas llegué a un lugar donde me pedían que reconociera el cuerpo de mi padre, yo solo veía sobre las camillas y en el piso, bultos envueltos en sábanas blancas. Un tipo me pidió acercarme a uno de esos bultos, lo que vi jamás lo olvidaré. Era un hombre muerto cuyo rostro era de espanto, era un cuerpo que no era el de mi padre.
El tipo, sin ningún reparo ni sentimiento de culpa, me llamó a acercarme a otro cuerpo, lo destapó y lo vi. Le pedí por favor que no lo tapara, porque así no podría respirar. Ya está muerto, me dijo. Se dio media vuelta, anotó algo y se fue.
Esa misma noche velamos sus restos, al día siguiente lo llevamos al crematorio de Chorrillos. Hubo una misa de cuerpo presente en la capilla, una voz y guitarra que cantaba alabanzas. Todo esto, ni él se lo hubiera imaginado, sobre todo porque toda mi vida lo escuché decir que se consideraba ateo; que le parecía una pérdida de tiempo las misas, los rezos y las visitas a los cementerios. Que esos rituales no iban con él.
Antes de cremarlo, mi madre y yo fuimos llamadas a un hall para ver por una ventanita cómo el cuerpo de mi padre era arrojado a las llamas de fuego del horno que lo convertiría, en algunas horas, en cenizas. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante, como quien quiere detener una caída inminente, luego pensé, ya no siente dolor.
Al cabo de casi cuatro horas, un señor se acercó a nosotros, nos entregó a mi padre en una urna. Estaba caliente aún. Lo recibí emocionada, como quien arrulla a un recién nacido entre los brazos. Sentí consuelo, llevamos sus cenizas mar adentro y lo dejamos partir.
Somos un país cargado de simbolismos y todo este ritual alrededor de la muerte, hoy se nos ha negado producto de la pandemia por la covid-19. Los deudos de más de 4000 fallecidos han tenido que respetar la norma sanitaria aprobada por el Ministerio de Salud, en donde todo fallecido por coronavirus o con sospecha de contagio, pierde la posibilidad de ser honrado en un rito fúnebre. Ya sea en una misa o en un pago a la Tierra.
¿Cuáles serán ahora nuestros símbolos de despedida? A falta de cuerpo presente, ¿velaremos fotos, prendas u objetos queridos? ¿Dónde encontraremos sosiego a nuestro dolor?
Sin duda, esta tragedia mundial nos devasta la piel, golpea desde hace décadas nuestros cuerpos con la precariedad del sistema público de salud y nos devela que, para la administración del Estado peruano, la vida y la muerte de cada ser humano no vale nada.