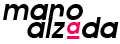Escribe: Tadeo Palacios
Papá Tomás, el padre de mi padre, nació de una familia de migrantes que tras huir de los conflictos y revueltas montoneras, vinieron a parar a los valles de Tambogrande, en Piura. Como campesinos sometidos al régimen despreciable del gamonelaje, mis bisabuelos únicamente eran los dueños de las prendas que cubrían su desnudez, de un pedazo de suelo eriazo en el que las algarrobas se chamuscaban y de tantos pollos como dedos tiene una mano. La chacra, la casa, las cosas, las bestias, incluso el sudor y la sangre que dejaban en los cultivos, todo, hasta la ropa de yute que usaban, le pertenecía a diez familias miserables que por aquel entonces se repartían Piura bajo la anuencia de jueces, policías y de por supuesto los gobiernos locales y nacionales que ellos mismos conformaban.
Así pues, mis ancestros, al igual que muchos de sus congéneres, no conocían otra vida que no fuera la del trabajo forzado y el fuetazo, el hambre y la impotencia, los castigos en el cepo bajo el sol infernal del desierto, la rabia y la crueldad. Cuando mis bisabuelos murieron, jamás tuvieron a sus pies ni cura ni médico que pudiera conciliar los dolores de su alma, mucho menos los del cuerpo. Papá Tomás y sus hermanos habían quedado huérfanos. Ni siquiera llegaban a los diez años cuando conocieron el total desamparo. Y lo perdieron todo, porque nada era suyo. Y huyeron, huyeron de su destino apelando a la caridad de parientes lejanos o amigos y conocidos en la ciudad de Piura, en Lima, en Tacna, quienes, al final, se apiadaron de ellos. Solo escapando de su impostergable destino de servidumbre impaga es que mi abuelo pudo hacerse de estudios básicos para luego seguir la carrera militar y, después, optar por el servicio policial en la Benemérita Guardia Civil.
Con esa oportunidad que le arrebató al azar, Tomás pasó de ser el siervo sometido al capricho de un patrón a convertirse en un servidor público, con derecho a un nombre, a un salario justo y al honor como divisa. Esa sola cuestión de suerte hizo que pudiera dar educación superior a mi padre, quien primero serviría en la FAP durante el conflicto armado interno y, más tarde, se educaría como docente de historia. ¿Qué habría sido de mis hermanos y de mí si la orfandad de Tomás no hubiera sido una válvula de escape frente al trabajo forzado? Cuando menos es seguro que hoy no sería abogado y estaría junto a mis hermanos pequeños pizcando motas de algodón en los terrenos de algún Romero, Rabinovich, Cuglievan, Schaefer, Seminario, Higueras, Checa, Irázola, Pelayo, Caminati, Santivañez, Hilbck, Atkins o Helguero.
Este mes se celebra un aniversario más desde que Juan Velasco acometiera el golpe que supuso un punto de quiebre en la historia de vergüenza que el país (y sus dueños) llevaban escribiendo desde hacía cuatro siglos. Aún con sus bemoles, el golpe del 3 de octubre destrozó el andamiaje de un Estado podrido y, con la firmeza violenta que insufla a los grandes acontecimientos, asestó un gran puntapié al amago de democracia que tanto defienden los que edifican sus privilegios, ganancias y abolengo sobre los cadáveres de los que menos tienen. Con ese solo golpe se puso fin al tardío feudalismo en el que el país permanecía estancado. Y dejamos de ser la chacra donde el nativo, el aborigen, el comunero, el campesino y el poblador rural era un activo más del cual se podía disponer como se hace con los bueyes o las mulas. Sin derecho a voz, sin derecho a voto, sin derecho a ser reconocido como a un ciudadano legítimo.
Papá Tomás tiene ahora ochenta y cinco años. Y cuarenta de ellos los consagró a la defensa de una patria que se mostraba esquiva, a veces generosa, otras tantas ingrata. Y cada vez que recuerda los días de actividad, sus ojos se llenan de lágrimas. No es para menos: su orgullo y contento son indisimulables, honestos. A fin de cuentas él tomó parte de la revolución más grande que el Perú haya visto en sus campos. Mi abuelo, a su modo, contribuyó a la liberación de los suyos, para que nadie más muera como lo hicieron sus padres, para que sus nietos pudieran escuchar y dar testimonio de esta historia sin llevar cadenas en los tobillos, sin agachar y esconder la mirada; para que tú que sigues creyendo en las editoriales mezquinas de El Comercio (diario que entonces solía vitorear al general Velasco), y que compartes el lloriqueo de los que dicen que “Velasco destruyó la economía y democracia”, tuvieras la posibilidad de ir al colegio en lugar de regar la pampa con la sangre de las betas que dejan los latigazos.
El debate y la discusión pública siguen abiertos. La bibliografía académica y testimonial es abundante. Los balances son necesarios para dejar de reducir el impacto de una transformación social a sumas y restas o cifras duras. Finalmente, vayan a ver La revolución y la tierra, un aporte a considerar desde la producción documental nacional. Y después pregúntense si es mentira esto que cuento y contrástenlo con lo que en los libros y la gran pantalla se diga.
Queda mucho todavía por hacer. Pero hace cincuenta y un años por algo empezamos.