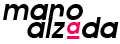La estrategia del gobierno y de los medios de comunicación en general de únicamente dejar hablar a médicos, políticos, estadísticos, policías y militares sobre este virus que asesina mujeres y hombres, ha sido su mayor error. El cuerpo es una experiencia hecha de palabras, y para escucharlo, para escuchar su dolor, se necesitan seres capaces de entender esa gramática.
¿Qué puede decir un neumólogo de la respiración agitada de un paciente que no consigue oxígeno y que siente que la vida se vuelve gaseosa y se disipa con cada exhalación? ¿Qué tendría que decir un alcalde sobre la desesperación de una familia que busca víveres en las despensas de su triste hogar y solo encuentra miseria? ¿Qué cálculo debería hacer un estadístico sobre el padre de mi amigo que murió sin nombres ni apellidos para que no sea una cifra más? ¿A quién deberían cogotear los policías y militares para lidiar con la culpa de que el COVID-19 nos convierte en criminales?
Lo que necesitábamos era ese lenguaje alado capaz de convertir en imágenes y sonidos lo que no se dice, pero llega a nosotros como un temblor al mirar por la ventana las calles desiertas, al recordar la anatomía de un abrazo o al vislumbrar, como pan de cada día, la violencia y el abuso de toda índole que se da en nombre de la pandemia.
Si todos los días, en lugar de la liturgia presidencial y la lectura de ese obituario sin rostros en los programas radiales y de televisión hubiésemos escuchado hablar a un poeta sobre «El arte de perder» de Bishop, o a un artista escénico sobre una pieza de teatro como la de los besos de Peeping Tom, a un pintor de un cuadro de Chagall, donde el amor no es posible sin una cabra tocando el violín, o a un músico sobre un aria de Vivaldi en la que el corazón se deleita con la proximidad «dell’alma mia» —solo por decir algo—, estoy seguro, todo habría sido diferente.
Si la cultura, que no es sino el espíritu imponiéndose ante la tiranía de lo biológico mediante la creación de estímulos, de anticuerpos contra la realidad, no acaba con esta pandemia, nada podrá. Por eso era tan importante este «sector» (como el de Salud o Interior) y quienes lo integran, porque es por ellos que resistimos, atrincherados en nuestro propio Yo, este estado antinatural de encierro. Parafraseando a Andreu: algo nos pasa y hay que ponerle nombre, y definitivamente no se llama «coronavirus».
A lo que otros fútilmente le dicen «entretenimiento», yo lo llamo «producción significante», que son todos esos símbolos que necesitan ser colmados con nuestras frustraciones y alegrías, básicamente, para no padecerlas psicosomáticamente (a través de enfermedades), lo cual hemos hecho —sin saberlo— durante tres meses y así hemos ido menguando el aburrimiento, que es ese peligroso estadio de «desemantización» (sin sentido) del sujeto, donde no solo sucede la inacción sino también la ejecución de las perversiones.
La cultura ha ocurrido —casi como siempre— espontáneamente, sin ninguna capacidad de gestión del gobierno, en ninguno de sus niveles (a pesar de que existen innumerables libros sobre el cómo), al no entender el funcionamiento humano, pero también por la corrupción, y han muerto innecesariamente nuestros familiares y amigos no solo por la falta de balones de oxígeno o ventiladores, sino porque la mayoría de quienes debían comprar (autoridades), disponer (empresas) y administrar esos aparatos (personal de salud), jamás construyeron la suficiente empatía para salvar vidas por encima de su responsabilidad legal y deontológica. Nunca desarrollaron una sensibilidad capaz de decir, como Debravo: «Toda mi sangre está presente contigo en esa lucha que sostienes. Contigo está mi amor incandescente y en tu llanto y en tu duelo me contienes». No. Primero fueron sus miedos e intereses. Lo más animal, lo menos domesticado.
¿Qué hubiese pasado si —como muchos que conozco— todos los que están en la «primera línea de lucha» hubieran tenido esa mística respecto al otro, aquella que consolida el arte en el Ser? No lloraríamos por cantidades industriales a nuestros muertos. El gobierno y la prensa debieron darle voz a quienes realmente tenían algo que decir sobre la vida o sabían narrar la muerte, pues hablar de vivos o muertos mediante fórmulas matemáticas nos deshumaniza y nos convierte —como dice Paz— en un «fantasma con un número a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro» que —definitivamente— no es el SARS-CoV-2, somos nosotros.