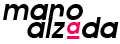Ley de cine: ¿es tan difícil actuar con transparencia?
Unos días atrás, el cineasta Francisco Adrianzén publicó en Facebook un post titulado “LEY DE CINE CON TRAMPA (una vez más)”, donde hacía referencia a las conversaciones que mantiene el director de la DAFO del Ministerio de Cultura con los gremios de cine respecto al Decreto de Urgencia de Promoción Cinematográfica aprobado por el Ejecutivo a finales del año pasado, y el reglamento para que entre en funcionamiento la Ley, elaborado entre cuatro paredes por funcionarios del sector, y que no se pone a conocimiento del público porque, según el citado funcionario, “puede caer en manos de personas o políticos que estén en contra de la ley y quieran perjudicar la posibilidad de que sea aprobada a la brevedad”.
Hagamos un poco de historia del proceso último para quienes no lo conocen. Desde fines del 2016, el Ministerio de Cultura volvió a reactivar la propuesta de una nueva Ley de Cine, que había quedado frustrada en los gobiernos anteriores. Después de varios meses salió el borrador que el Ministerio había consensuado con los gremios, el mismo que se puso a conocimiento y supuesto debate con los interesados, y digo supuesto porque nunca se explicaron ni atendieron los requerimientos sobre varias disposiciones y ausencias en el texto. Lo que sí se atendió de inmediato fueron las imposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los fondos, para que siguiera dependiendo del presupuesto y no de la taquilla, y para evitar la cuota de pantalla o mínimo de mantenimiento que incomodaba el negocio de la exhibición comercial.
De allí vino un tortuoso camino en el Congreso pasado, lidiando con parlamentarios con agendas propias, la mayoría desconocedores del tema, pero con un gran afán de figuración, y otros llenos de prejuicios políticos y morales. Luego de idas y vueltas, con no poca repercusión mediática, en especial de neoliberales recalcitrantes en contra, llegó un dictamen al Pleno, donde en una primera oportunidad se aplazó su debate –un cuarto de intermedio que le dicen. Al retomar la discusión, al proyecto se le había contrabandeado un artículo censor, otro que reducía el porcentaje del presupuesto para el cine regional y varios que daban poder casi absoluto para el manejo de las decisiones y el dinero a funcionarios del Ministerio. Todos esos asuntos fueron advertidos en su momento, pese a la intención de minimizarlos de algunos, quedando en el aire al congelarse la segunda votación por el Legislativo que terminaría disuelto en septiembre.
Finalmente, y para despedir la fugaz y deslucida gestión como ministro de Cultura del excongresista fujimorista Francesco Petrozzi, fue que se promulgó el 8 de diciembre, entre gallos y medianoche, y sin mayor discusión pública, el Decreto de Urgencia N° 022-2019. El texto era muy parecido al aprobado en el Congreso, aunque se eliminó el artículo censor y se redujeron los beneficios tributarios que había impulsado como gran novedad Petrozzi. Se justificó la urgencia con la supuesta “desaceleración en su crecimiento y desarrollo” del cine peruano, que nunca fue sustentada estadísticamente. Lo cierto es que el Decreto de Urgencia, como los otros aprobados por el Ejecutivo en este período, deben ser ratificados por el nuevo Congreso, lo que hasta la fecha no se ha efectivizado por la emergencia de la pandemia.
En este panorama, y sin estar en vigencia plena la nueva legislación, en tanto está pendiente de su aprobación congresal (que tiene la potestad de rechazarlo o modificarlo también), en el Ministerio se ha apurado la redacción del Reglamento, del que se desconoce sus detalles, como si fuera un secreto de Estado, y con el pretexto de que se estaría venciendo el plazo establecido en el texto. Esto es falso, porque el Ejecutivo no tiene la obligación legal de cumplirlo, como ha sucedido en muchísimos otros casos, incluyendo el reglamento de la Ley de Cine anterior, la 26370, que salió un año y medio después de la Ley, y no por responsabilidad de la Comisión que lo elaboró en tres meses, sino del gobierno de entonces, que la encarpetó.
Dicho sea de paso, y a pesar de que fue aprobado en un régimen de facto, luego del golpe del 5 de abril de 1992, que había derogado la legislación de los tiempos de Velasco, la Ley de Promoción Cinematográfica 26370 y su reglamento es resultado de un proceso más democrático que el actual. La ley fue aprobada en el llamado Congreso Constituyente en 1993, luego de haberse observado por el Ejecutivo una propuesta anterior que obtuvo mayoría de votos en una legislativo dominado por el fujimorismo. Y el Reglamento encargado en ese momento al Ministerio de Educación fue elaborado por una comisión plural de cineastas, artistas y exhibidores en las oficinas del Instituto Nacional de Cultura, y sus avances puestos en conocimiento de los cineastas para el debate y planteamientos oportunos.
Es de lamentar en todo este proceso el accionar pasivo y cuando menos encubridor de los gremios de cineastas respecto al Ministerio, sin mayor capacidad de independencia y opinión propia. Se puede entender en los que representan a los productores, embebidos por la promesa de los veinte millones de soles anuales para hacer películas. Pero llama la atención el silencio de los que representan a los trabajadores peruanos, técnicos y artistas, frente al texto legal aprobado, que retrocede en cuanto a los pocos derechos que resguardaba la Ley actual, precarizando la producción en momentos en que lo que más se demanda en el mundo pospandemia es mayores seguridades y garantías para los que ponen la mano de obra.
Una Ley debe respaldarse tanto en su texto como en el procedimiento formal que la aprueba. De lo contrario, sucede lo de la Constitución fujimorista, que podrá ser legal, pero carece de verdadera legitimidad democrática por ser producto de una dictadura y un referéndum amañado. El proceso de esta nueva norma cinematográfica nace viciado, no solo porque omitió asuntos claves como la cuota de pantalla, la creación de la Cinemateca peruana, la Escuela de Cine y la Film Comission, sino porque termina decidiéndose en un grupo reducido, y en un funcionario en particular, un asunto que, por comprometer dinero público, debería competir a todos los cineastas y la sociedad en general.
El secreteo y manejo de información privilegiada por unos cuantos, lejos de evitar a los que están en contra de toda Ley de cine, que los hay, les da más argumentos para oponerse y pone en situación de mayor debilidad a un Ministerio que, se supone, es el responsable de implementar la consulta previa para las comunidades indígenas, ¿o la transparencia no empieza por casa?