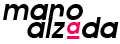“La materia no se crea ni se destruye, se transforma” dijo Lavoisier, y para ello se requiere energía. Una de las principales fuentes de energía en nuestro planeta, junto con el agua y el sol, es el cuerpo humano, la fuerza productiva por excelencia. Todo el cuerpo, incluidos la mente y el corazón, o si prefieren, la capacidad de razonar y tener afectos. Es el cuerpo humano el que transforma los productos que nos da la Tierra en alimento, vestido, habitación, el petróleo en gasolina, el viento en energía eléctrica, etc. Por ello, desde muy temprano en la historia de Occidente, ha sido objeto de disputa y de apropiación privada: la esclavitud y la servidumbre, como sabemos, existen desde tiempos inmemoriales y persisten hasta hoy, pese a estar prohibidas por la ley.
Y si el cuerpo humano, en general, ha sido motivo de cruentas guerras, mucho más ardua ha sido la disputa por el cuerpo de las mujeres. Es que los cuerpos de las mujeres, nuestras cuerpas, tienen además de capacidad productiva, capacidad reproductiva. Solo nuestros cuerpos pueden preñarse, portar y nutrir el cigoto (o huevo) en el útero hasta que se convierte en una nueva criatura, parirla y amamantarla hasta asegurar su sobrevivencia. Es cierto que también se requiere la participación de los espermas masculinos, pero al ser nuestras cuerpas fundamentales e irremplazables para la producción de nuevos seres humanos, el control sobre los cuerpos de las mujeres conlleva el control sobre la reproducción de la fuerza de trabajo, de la energía fundamental. De allí, el despliegue de los más diversos tipos de violencia y coerción para hacerse de dicho control. Esa es nuestra historia: el despojo paulatino, reiterado, incesante, de nuestra autonomía y del libre albedrío sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra fuerza de trabajo, sobre nuestra capacidad reproductiva. Ese despojo, el secuestro de nuestros cuerpos, el control sobre la vida de las mujeres es lo que llamamos patriarcado.
No obstante el despliegue de violencia, nunca pudieron dominarnos del todo. Las mujeres de muchos pueblos supieron conservar en secreto saberes ancestrales, empíricos, pero certeros, sobre como dilatar el quedar preñadas o liberarse de embarazos no deseados. También sabían, y en casos extremos lo hacían, cómo entrar en trances prolongados o quitarse la vida si el sufrimiento se volvía insoportable. Porque para los seres humanos, como para tantas otras criaturas de la Tierra, la esclavitud y la tortura conllevan un sufrimiento muy difícil de soportar.
Se requirió el concurso concertado de ideologías y religiones, de estructuras políticas, leyes e instituciones, de dispositivos afectivos y psicológicos para lograrlo. Fue recién con el capitalismo y la reinvención del colonialismo, que la dominación patriarcal consigue su más sutil refinamiento, como documenta Silvia Federici en Calibán y la bruja. La cacería de las mujeres sabias para extirpar nuestros conocimientos ancestrales, la obligación de acudir al confesionario para expurgarnos del “pecado” -según las religiones patriarcales- del placer sexual femenino, la desvalorización de los trabajos de cuidado y reproducción cotidiana, la psiquiatrización de nuestras rebeldías, la conversión de nuestros cuerpos en mercancías, objetos moldeables al gusto del consumidor, etc. Son múltiples los dispositivos que el capitalismo patriarcal neocolonialista inventa y normaliza para consumar su despojo, la explotación perversa de nuestros cuerpos, la extinción de nuestros poderes, como de tantas otras especies y ecosistemas.
Recuperar el control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas: de eso se trata la lucha feminista. No solo por las mujeres, por todes, todos y todas, por las demás especies vivas del planeta, nuestros congéneres. Eso es a lo que nos referimos cuando reclamamos: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.