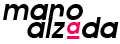Escribe: Sha Sha Gutiérrez
Hoy, como es costumbre, mi madre dejó Lima por motivos de trabajo. Con una mochila sobre sus hombros, quizá demasiado grande para ella, y un bolso de tela de la reforma agraria que le regalé, descendió las escaleras de la casa hasta que la perdí de vista. No nos despedimos. Nos resulta difícil y extraño hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué la relación entre una hija y su madre puede ser o volverse problemática, aún más cuando la primera ha tenido el privilegio de formarse en el feminismo, mientras que la segunda no? ¿Es la madre el espejo en el que (no) queremos reflejarnos?
Ser y no ser como ella, esa es la cuestión. Se trata de una tensión irresuelta, una lucha constante, interna –y también externa– por construir nuestra propia identidad y por alzar nuestra voz en las veladas familiares, pero también cuando estamos rodeadas de nuestros amigos o solas. Sus consejos y sus imperativos están allí, dentro de nosotras, moldeando o, al menos, intentando moldear nuestro comportamiento, nuestras ideas e inclusive nuestros deseos. Mi madre nació en los cincuenta, en una familia conservadora y migrante, en la que se pensaba que tener una hija era un signo de mala fortuna. Así pues, ella tuvo que abrirse paso en un seno familiar y, en general, un mundo aún más hostil para las mujeres que el de ahora.
En sociedades latinoamericanas como la nuestra, la figura de la madre es poderosísima –y estoy pensando más allá de la representación cristiana y sagrada de la Virgen María, tan pura, tan incondicional–, siempre está ahí, presente, mientras que el padre es más bien una figura ausente, un fantasma dentro de la casa y la memoria de la niña en crecimiento. Generalmente, son madres jóvenes y solteras que asumen el rol de proveedoras y cuidadoras al mismo tiempo, sin recibir ninguna remuneración económica por esto último, porque se ha naturalizado e invisibilizado que el trabajo materno es eso: trabajo.
Solo reconocemos y celebramos su valor, con rosas y fotografías en redes sociales, el Día de la Madre. “Que el mundo se entere de lo mucho que te quiero, mamá”, parecen señalar, pero lo cierto es que la relación entre una madre y sus hijos –y especialmente sus hijas– es compleja, ambigua y más oscura de lo que aparenta ser a primera vista. Recuerdo, por ejemplo, un fragmento de un poema que escribí hace unos años sobre ello: “mamá, te quiero / mamá, no te soporto / mamá, vuelve / mamá, vete”. Las emociones y los deseos oscilan de un extremo a otro. Como un péndulo. A través de unas sesiones con mi psicoanalista, pude entender el porqué. La relación con los padres es paradigmática, la que define, hasta cierto punto, tus relaciones posteriores. Cambia esa relación original y cambiarán todas las demás por efecto dominó.
Ahora bien, en el caso de las mujeres que han tenido que asumir el rol materno y paterno a la vez, resulta difícil desprenderse de sus cuidados, de esa gran sombra que proyectan y pueden absorber a una. Antes había mencionado que, para la hija, era una lucha interna y externa lidiar con la imagen y la presencia de la madre, pero ahora cabría precisar que es una lucha entre la búsqueda de la autonomía y la dependencia. Cuando una es pequeña, necesita el soporte materno o, en general, el de un adulto, pero conforme vas creciendo, la distancia entre la una y la otra se hace indispensable y saludable. Pensemos en la expresión “dejar el nido”. Y por supuesto que es un proceso doloroso para ambas: hay miedo de lo que pueda pasar, miedo y ansiedad, porque vivimos en un país con una alta tasa de feminicidios, donde un día puedes ir a la universidad, al quiosco, a la casa de un amigo o de tu novio, y no volver más.
Sé que mi madre, como tantas otras, se vio en la necesidad de renunciar o, en el mejor de los casos, aplazar proyectos y aspiraciones por mí. Y sé muy bien que no fue sencillo ni justo hacerlo. Sé también que ella se preocupa y quiere lo mejor para mí, pero a veces le cuesta aceptar que lo mejor para mí no es que me quede en casa, sino que quiero explorar el mundo y sus relaciones humanas. Reconozco y aplaudo sus luchas y sus conquistas, pero al mismo tiempo me resulta difícil lidiar con sus prejuicios de clase, raza y género, tan comunes en una sociedad poscolonial y patriarcal como la nuestra. No obstante, he de confesar que ella se volvió, con los años y quizá contra su voluntad, un referente feminista para mí.