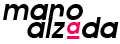Yo di a luz a los 24 años. En general tuve un embarazo tranquilo, pero mis ecografías mostraban que Camila estaba de pie, así hasta la última ecografía porque siempre había esperanza de que se volteara. Como no lo hizo, me programaron una cesárea. Acepté todo sin más. Confiaba en la sabiduría de los médicos, o mejor dicho, creía en su autoridad para decidir sobre mi cuerpo.
En el transcurso, seguía haciendo mis actividades de siempre así que manejaba bicicleta y patinaba, en una de esas, cuando estaba patinando, me caí sentada. Mi familia se alarmó y me llevaron al hospital, y mientras esperaba mis análisis, porque podía tener una amenaza de aborto, veía cómo las mujeres eran maltratadas por el personal de enfermería, no llegaba a más porque ya no entraba con ellas al consultorio, pero en la sala de espera era puro estigma contra nosotras.
Según las enfermeras, no nos debíamos quejar porque “habíamos gozado”, “la habíamos pasado bien”, “habíamos abierto las piernas” y “nos lo merecíamos” por pendejas, promiscuas, cochinas y todo lo que sus ojos reflejaban cuando nos miraban. Un continuo de reproches a todas, a las que se quejaban y a las que no. A mí me miraban y como no parecía de 24, sino de 15, sus ojos pasaban del reproche a la compasión rápidamente: “Tan chiquita”, “pobrecita”, “pero qué bonita, ya va a ser mamá”, “parecerán hermanitas” y frases por el estilo, aunque eso era mejor que escuchar a los hombres por las calles cuando caminaba con mi panza de siete meses, que fue cuando se me empezó a notar: “Tan chiquita y ya recibe”, “yo te lo firmo”, “yo quiero ser el papá”, “yo te hubiera hecho gemelos”, “ven para hacerte dos hijos más” y otras más censurables.
Cuando cumplí nueve meses, y en vista de que Camila estaba muy cómoda sentada en mi útero, fui a que me hicieran la cesárea. Los médicos empezaron a prepararme, me pusieron en una sala preoperatoria, y llegaron una enfermera y dos estudiantes de enfermería, un hombre y una mujer. La enfermera me hizo desvestirme, ponerme la bata, sentarme en la camilla, destaparme la bata hasta el inicio de los senos, me lavó con alcohol yodado y empezó a depilarme en presencia de esos dos extraños que miraban cómo iba apareciendo mi vulva. Las mujeres me miraban de forma neutral, pero el chico estaba rojísimo y con los ojos que se le iban a salir. Me pareció asqueroso, pero no dije nada, solo pensaba en cómo había tantos ginecólogos y tan pocos neonatólogos.
Pasado ese momento de exposición, esperé unas horas para que me llevaran a sala de cirugía, ahí me pusieron la anestesia y, en general, no me explicaban nada y yo consentía todo, total, ellos tienen los estudios y yo solo soy una mujer embarazada, casi casi un ser salvaje de las cavernas.
Por suerte, la cirujana era amiga de mi madre, porque todo el mundo decía que me iban a cortar la panza en cuatro, en tres, en dos, que iba a quedar con una cicatriz enorme que no iba a cerrar nunca, y que supuraría y que dejaría mi piel peor que si me hubiera cruzado con Jack El Destripador. Y varias mujeres, en el tiempo de mi embarazo, me enseñaron sus cicatrices de cesárea y eran terribles, las habían deformado totalmente y sufrían por ello. A mí, la cirujana me había prometido hacerme un corte pequeño, muy por debajo de la línea del bikini y que ni se notaría, para que pueda ir a la playa tranquila. Es decir, podían hacerlo mejor de lo que lo estaban haciendo, pero no les importaba. Lo único que me salvó a mí de que no me tajearan como en un camal fue la amistad con mi familia.
La operación se realizó bien, anestesiada, pero despierta, pude sentir el primer corte del bisturí, frío y seco, luego cómo la médica revolvía las manos dentro de mi ser, y cómo sacaban los pies de Camila, luego su espalda y después su cabeza, como si se tratara de un sticker gigante que iban despegando de mi cuerpo, la envolvían en una tela, la limpiaban y me la acercaban. “Dale un besito”, me dijo la doctora, y yo le di un besito. Luego se la llevaron a otra sala y a mí al posoperatorio.
Ahí, mientras esperaba que me pasara la anestesia y me empezaran los dolores de muerte, estaba rodeada de una docena de mujeres que habían parido como yo: “sin dolor”. Todas echadas sobre sábanas blancas esperando el momento en que nos trajeran a nuestrxs hijxs para darles de lactar. Otra travesía porque también te dicen que hay bebés que no quieren lactar, no saben lactar, no pueden lactar, te rompen el pezón, te muerden la carne, te sacan sangre y te quieres morir. Y así pasó, pero no para mí. Camila cogió el pezón bien y no me hizo doler nada más que la primera succión, que era como si te abrieran una heridita, pero veía a las demás y era el sufrimiento intentando acomodar la cabeza del bebé, el pezón en su boca, el cuerpo a un lado, la ropa que estorba, mientras se retorcían de dolor por la cesárea y no nos querían poner más analgésicos. A mí me pusieron porque cuando la doctora, que era amiga de mi madre (no dejaré de resaltarlo) vino a ver cómo estaba, le pedí que dijera que me pongan más porque sentía que se me clavaban diez cuchillos en el vientre. Y ella obligó a las enfermeras a que me la pongan.
Mientras tanto podía ver cómo las enfermeras recriminaban a las mujeres que no podían dar de lactar a sus hijxs o que no podían callarlos, los bebés lloraban por su imposibilidad de coger bien el pezón, las mujeres, la mayoría muy jóvenes, lloraban por no poder hacer que el bebé cogiera el pezón, y los otrxs niñxs lloraban contagiados por el llanto común de la sala.
Por suerte Camila lactaba tranquila, yo tenía más analgésicos en la sangre y ya podía dedicarme a ver con más precisión lo que pasaba a mi alrededor. A mi costado izquierdo, cargando a su bebé, estaba una pequeña que parecía de 11 años, muy delgada y con el cabello descolorido como cuando se tiene anemia, luego me enteré que tenía 13. A la hora de visita el padre, un hombre de unos 25 años, con cara de idiota, se acercaba sonriendo a ver a su hijx con el beneplácito de las enfermeras. Yo pensaba que algo estaba mal ahí, pero no entendía bien qué. Todos los días de nuestras vidas la televisión, la prensa y los discursos familiares, religiosos, educativos, legales y médicos habían normalizado la violación, entonces eso no me parecía una violación, y a las enfermeras tampoco, y ese hombre paseaba campante su sonrisa de idiota por toda la sala sin que nadie haga ni diga nada.
A mi costado derecho estaba una chica de aproximadamente 19 años sufriendo para darle de lactar a su hijx, la enfermera a su lado le daba indicaciones de cómo hacerlo bien, pero más parecía una directora de colegio que un personal de salud. La joven todo lo hacía mal y la enfermera no se cansaba de repetírselo, y lo peor es que la comparaba conmigo, porque yo sí lo había logrado, cuando todo el mérito era de Camila; por último se cansó y desistió, dejando al bebé llorar de hambre porque ella ya no podía más. Luego de un rato se llevaron a todxs lxs bebitxs, incluida a mi hija que estaba más feliz que un chancho tomando leche de una teta y de otra, y era la única que parecía feliz en ese ambiente de infelicidad.
Le pregunté a la chica infeliz cómo estaba y con las justas me respondió algunos monosílabos, luego me comentó que su pareja no iba a firmar a su hijx y que no sabía qué hacer, si ponerle igual su apellido, o ponerle el apellido de ella. Su rostro estaba marcado por una profunda tristeza y su hijx no le daba la menor alegría, ni ese primer día, ni el segundo, en el que también sufrió para darle de lactar, pero mejorando poco a poco.
Yo también tenía mis propios problemas, la operación había afectado de alguna forma algún nervio de mi vejiga y no podía orinar. Con el paso de las horas sentía que mi vejiga se hinchaba y que en cualquier momento iba a reventar. La única forma de expulsar un poco de orina era moviéndome y generando dolor en la cicatriz de la cesárea, tenía que girar a un lado o a otro y ajustar el punto de la cesárea para que salgan unas pocas gotas, pero no era suficiente. Le supliqué a la enfermera que me pusiera una sonda, que sino mi vejiga iba a reventar, pero me dijo que me dolería más, que aguante. Cada pedido era un disgusto para ellas, nos miraban o nos respondían mal, como si no estuvieran obligadas a nada con nosotras. Nos traían la chata para orinar cada cierto tiempo y se lo llevaban, el mío se iba casi vacío, no podía provocarme tanto dolor a cada rato, y menos con la chata debajo.
Al día siguiente, en medio del dolor de la vejiga y del dolor de la cesárea, pude ver a una mujer echada en una cama, a unos diez metros de mí, que se retorcía de dolor. Era evidente que ella no había dado a luz, ella estaba enfrentando otro problema. Estaba en la cama de la entrada a la sala, que era enorme, y todos los que entraban o salían la podían ver muy bien. Su ubicación era estratégica y eso lo supe después.
Ella estaba ahí para servir de ejemplo a las demás y para ser objeto de estudio y de escarnio por parte del cuerpo médico y de los futuros miembros que pasarían a engrosarlo. Cuando entraba un médico-profesor en la mañana, seguido de unos cinco o seis estudiantes, la mujer era señalada por este, que decía: “Esto es un aborto provocado”. Y seguían adelante. La mujer, mientras tanto, lloraba.
La recuerdo aún, tendría unos 35 años, parecía de la selva, su rostro estaba marcado por el sol, su cabello negro estaba amarrado en una cola, sus ojos achinados se abrían y se cerraban con gesto adolorido mirando a la gente que ingresaba, cansada seguramente de pedir ayuda, y gritaba, de vez en cuando gritaba, mientras las demás, asustadas, nos quedábamos en silencio escuchando sus gemidos. La podía ver bien a pesar de estar lejos porque estaba al frente de mi cama, pero era fácil olvidarla: los médicos y las enfermeras actuaban como si no existiera. Volvía a tener presencia cuando empezaban las clases de la tarde, nuevamente ella no era más que un aborto inducido, una mala mujer, todos la miraban con desprecio y pasaban de frente. El violador era tratado con más cariño que esta mujer.
He pensado constantemente en ella durante los 16 años que pasaron luego, en mis pensamientos le hablaba, le tomaba la mano, la abrazaba, me echaba a su lado, la consolaba, le arreglaba el cabello, le acariciaba el rostro. Era una mujer que había abortado y por lo tanto era mi hermana, era mi hija, era mi madre. Le decía palabras de consuelo obsesionada por no haber hecho nada más por ella cuando mi alienación no se había convertido todavía en conciencia de la opresión que vivíamos todas. Esas deudas que una piensa que tiene que saldar continúan aquí, todos los días, y creo que las estoy saldando de a poquitos.
Para finalizar esta historia, mi vejiga seguía a punto de reventar, me pasé toda la noche orinando gota tras gota en la cama y mojando mis sábanas, al día siguiente, con fiebre y con frío, tiritando por dormir en la cama mojada y a la vez febril, la enfermera ve mi rostro congestionado, me toca la frente, se alarma, me destapa, me ve toda mojada, se molesta y me dice: “Cochina, por qué no avisas que quieres orinar”. Me deja destapada, se va, vuelve con sábanas limpias, me mueve como a un trapo, mientras cambia los cobertores y reniega. Yo por dentro estoy contenta de hacer que trabaje de más.
Unas horas después me dice que ya es tiempo de que me pare. Me ayuda a bajar las piernas, me sienta en la cama, me levanto y de mi cuerpo sale un río de orina que empapa todo el piso. Vi su cara de desesperación frente al chorro incontenible, mientras corría a traer algo para limpiar, y yo me voy caminando hacia el baño por fin libre de su dependencia. La mujer que había abortado ya no estaba.