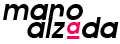El mundo se encuentra paralizado por una pandemia mortal llamada COVID-19. De una u otra manera, todos estamos con orden de aislamiento social, toque de queda, militarizadas las calles. El gobierno peruano, de forma acertada, decidió inmovilizar a la población para evitar que el virus se expanda en un país con una infraestructura de salud insuficiente y precaria.
Pero (ahí viene el pero) millones de peruanos son pobres, millones no tienen acceso al agua y a los servicios básicos, millones son trabajadores informales. Así que los más pobres, repentinamente limitados de buscarse el pan diario, están sufriendo las consecuencias de la cuarentena, enfrentándose a la policía y el ejército que patrullan las ciudades.
Junto con ellos, las mujeres solteras de mil y un oficios, prostitutas, las personas trans, ancianos abandonados, indigentes que viven en la calle y los enfermos con cáncer y enfermedades crónicas letales, a su suerte. Y ahí entramos nosotros, las y los migrantes que vivimos en Perú, no los turistas ni inversores extranjeros, sino ciudadanos de a pie como muchos peruanos, que lamentablemente se dividen por orden político de importancia en los venezolanos y las de las otras nacionalidades.
Miles de migrantes, como en el caso de nuestro colectivo de Mujeres Migrantes Maltratadas, no estamos en la lista para recibir ayudas que promueve el gobierno, a pesar de que muchas de nosotras llevamos más de dos décadas en el país, somos madres, abuelas, esposas e hijas de peruanos. Algunas organizaciones de derechos humanos o feministas solo consideran a la migración venezolana instrumentalizada políticamente desde el exterior con dinero de programas internacionales para ayudarlos. Sin embargo, parece que de esas ayudas manejadas por funcionarios especializados en eventos y papelería de sensibilización, se quedan con la mayor parte, sean peruanos o venezolanos, porque cientos de miles de sus compatriotas siguen a su suerte y desamparados, sin ver ni un solo centavo en medio de la crisis.
Ciento treinta haitianos varados en un terminal, hay mujeres y niños, pidiendo comida y ayuda. Pero ni a los medios, ni al gobierno o las oenegés parecen preocuparles, ni los ciudadanos cubanos que viven en Villa El Salvador hace más de 20 años, en Perú, casados con peruanos, y con niños peruanos, ni las mujeres migrantes maltratadas, algunas con sus hijos, sin trabajo fijo, arrendadas en cuartos, con sus exparejas agresoras detrás de ellas. El grueso de migrantes venezolanos que no acceden al dinero que les envía la comunidad internacional están siendo lanzados a la calle.
Es en los momentos de crisis que se ve lo mejor y lo peor de cada uno. Salen a flote con los miedos, los demonios de las personas. La xenofobia, la discriminación y la aporofobia siempre serán de los primeros demonios en salir. Miles de extranjeros pasando necesidades, con niños, sin alimentos, sin ser considerados como personas, mucho menos ciudadanos, están pasando hambre.
Con los venezolanos debería concretarse el dinero de la comunidad internacional, que en muchos casos alentó la diáspora masiva. Mientras a nosotras, las y los de otras nacionalidades que residimos y tributamos desde hace años en el Perú, seguimos siendo la última rueda de invisibilización y abandono.
Hoy más que nunca, en esta emergencia, nuestro pedido urgente al presidente Vizcarra de nacionalización por nuestros hijos peruanos y/o por violencia familiar, o la posibilidad de poder salir del país con los hijos menores de edad en casos de violencia y/o incumplimiento con la pensión alimenticia, es más fuerte y válida. Hoy, que estamos absolutamente solas y a la deriva en esta gran tormenta.