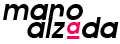El Perú se venía desangrando desde los 80, cuando Sendero Luminoso pretendió tomar el poder sobre la base de una violencia insana que dejó muerte y dolor en un país marcado por una profunda desigualdad social que se arrastra hasta nuestros días, pero este desangramiento tomó visos de tragedia cuando el terror llegó a la zona más elitista de Lima, aquella que solo sufría apagones muy de vez en cuando y se fastidiaba por los toques de queda, el centro del turismo y el comercio, en donde la clase alta limeña solía pasear e imaginarse lejos de la violencia desencadenada en otras zonas del Perú, marginales, periféricas, empobrecidas, mestizas, quechuahablantes, amazónicas, en donde peruanos y peruanas morían todos los días bajo la sombra y el olvido constante, en un círculo de deshumanización que no tenía cuándo acabar, hasta que ese terror tocó el núcleo del poder económico.
El 16 de julio de 1992, Miraflores vivió lo que ya vivían Villa El Salvador, Comas, Cercado, Huaycán, Chosica y otros distritos de Lima con los cerca de 40 coches bombas que explotaron ese año. Antes, la idea de la violencia estaba asociada a las zonas populosas o a la Sierra, porque “ahí nacían y morían los terroristas”, la élite nunca se imaginó que tocarían a sus puertas con 500 kilogramos de dinamita que reventarían sus sueños de opio, su apartheid natural, su paz y tranquilidad en un país que se desangraba por decenas, por cientos, por miles, todos los días frente a sus ojos.
Solo así una sociedad partida que no se veía como igual pudo unirse siquiera por unos días para mostrar su repudio a la salvaje forma de actuar de Sendero Luminoso. Luego, nuevamente el olvido para los que morían en Ayacucho, para las mujeres violadas en Huancavelica, para los niños asháninkas raptados y obligados a matar, para los miles de detenidos inocentes en las carceletas del Estado, muchos de los cuales siguen esperando una justicia que probablemente no llegue.
El Perú no ha dejado de ser un país racista, que selecciona por quién llorar y por quién no, a quién hacerle duelo y a quién enterrar en la fosa del olvido sin nombre ni dirección, qué vidas merecían ser vividas y a quiénes se les podía justificar sus muertes. Un país quebrantado que aún no logra su reconciliación.