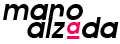La vida me ha regalado la dicha de tener grandes amigos que son padres extraordinarios. A algunos los conozco desde niños, a otros, después de haberse convertido en padres. Unos viven el día a día con sus hijos, otros, procuran estar lo más cerca posible y la mayor cantidad de tiempo con ellos, ya que, si bien su relación de pareja no funcionó, eso no es impedimento para llevar una relación cordial y respetuosa con la madre.
Hoy me permito extenderles un abrazo a través de mis letras a tres de ellos.
Edgar López, padre de Joaquín. Es el amigo más antiguo que tengo en la vida, estudiamos juntos en el nido “Pedro de Osma” de Barranco y, trece años después, nos volvimos a encontrar en los pasillos de la vida agitada, estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación.
Es un padre jovencito, alegre y empeñoso. Preocupado siempre por el futuro que le aguarda a su niño. Lector apasionado que busca, a través de los cuentos, sembrar libertad, esperanza e ilusión. La pandemia que nos obligó a confinarnos, lo alejó físicamente de Joaquín, pero eso no fue motivo para que exista un solo día que no lo videollamara y le hiciera saber lo mucho que lo extrañaba.
William Palomino, papá de Alejandro. Fuimos compañeros de trabajo en una academia preuniversitaria. Nunca vi tanta entrega y dedicación como la que él realizaba con el trabajo de tutorear alumnos.
Soy testigo de que vive atribulado por no poder ver a su hijo todo cuanto quisiera. Muchas veces no le pasan el teléfono, otras, cuando va a visitarlo a la casa de su madre, lo dejan largo tiempo esperando en la calle, y él, al pie del cañón, aguarda paciente la salida de su hijo. Es muy triste aquella realidad en la que se utiliza a los niños como botín de guerra solo para dañar a la expareja, sin siquiera ponerse en el corazón sensible de la criatura en cuestión.
Gianfranco Solís, papá de Joaquín. Lo conozco hace casi una década y nunca termina de sorprenderme. Estoy segura de que si hubiera tenido la posibilidad de llevar los nueve meses de gestación, él lo hubiera hecho. No solo es padre, es amigo, cómplice, confidente, maestro.
Guía a su hijo adolescente con sinceridad, sin pose de ser un hombre irrompible, con la firme convicción de que, con amor, paciencia y mucho rock and roll, todo es posible.
Conozco hombres que piensan que pasar la pensión mensual, llamar una vez al mes y preguntar cómo está el crío en los estudios es más que suficiente para justificar ser llamado “papá responsable”. No basta con poner el esperma, para ser padre hay que estar presente.
Los hijos muchas veces nos cambian la vida, nos resetean las convicciones y nos reconfiguran el mapa; otras, solo reafirman lo anterior con la fuerza del amor. Como padres, podemos cometer miles de errores, pero ellos, con su sola sonrisa inocente hacen que siempre pueda salir el sol.
El presente contexto es el peor de toda la historia de, al menos, los últimos cien años. Todavía no descubrimos cómo colocarnos de nuevo en el mundo pandémico. Tenemos miedo de la sola idea de ser un vector de contagio para nuestros niños que, en su mayoría, llevan cuatro meses confinados y quienes son una población de verdaderos héroes de esta cuarentena.
Mi afecto y mi admiración a todo hombre que no solo es padre en su perfil de red social, sino que dedica tiernamente tiempo de calidad y se ocupa de sembrarle confianza cada día, a esa plantita sobreviviente, frágil, pero fuerte, que no merece ser víctima de esa otra pandemia llamada orfandad.