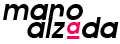Cuando tenía 19 años, viajé con un chico con el que estaba saliendo a Cusco. Era un chico lindo, amable, buena gente, súper cortés, amigable y amoroso. Todo fue bien, al inicio. Nos hospedamos en un hotel simpático, subimos a Machu Picchu, paseamos por Ollantaytambo y Sacsayhuamán, y fuimos a visitar a su abuela, quien me miró malazo. Estuvimos viernes, sábado y el domingo en la tarde ya teníamos que regresar.
Ese domingo él entró a mi habitación, estaba raro, me miraba intensamente, daba vueltas mientras yo arreglaba mis cosas, y de pronto se lanza contra mí. Yo lo empujo y le digo: “Qué carajos te pasa”. Él me mira furioso y me tira un puñete en la cara con toda su fuerza. Es la primera vez que alguien me golpea. Mi cara me arde y me duele, pero me quedo paralizada. Sentada en la cama pienso: “Ya me cagué, de aquí no salgo viva”. Miro la puerta, la ventana, calculo por dónde puedo salir, él está frente a mí parado golpeando la pared. “Si me viola, ¿me resisto? Me va a romper la cara. ¿Soporto? Prefiero morir. Mi primera vez no puede ser una violación”.
Sentía que lloraba y me hundía por dentro, pero hacia afuera estaba seria, tranquila, como si fuera a negociar algo, sabía que por lo menos iba a negociar mi vida. Él tenía 1.80, yo un poco más de un metro y medio. 40 kilos frente a 80. No tenía la menor posibilidad de salir sin que me viole. Seguía sentada esperando algo que era inminente. Nunca tuve tanto miedo de morir como en ese momento. Estaba aterrorizada y paralizada, lo único que funcionaba era mi cerebro planeando formas inútiles de escape, mi cuerpo no respondía ni siquiera para pararme, ir al baño, encerrarme. “Si me paro me va a agarrar de los pelos, si me quedo acá me va a moler a golpes”.
Y seguía sentada, hasta que dejó de golpear la pared, abrió la puerta y se fue. No sé cuántos hombres viven experiencias así de terroríficas con mujeres, pero puedo calcular cuántas mujeres han pasado por experiencias como estas. La mayoría. Y la mayoría no denuncia. Yo no denuncié a este tipejo que me golpeó, como no he denunciado tantas cosas, porque quería dejarlas atrás, como un recuerdo que ya no vuelve a ser habitado, pero vuelve cada vez que una mujer sufre una violencia.
Yo no hice lo que Arlette, no denuncié, no pasé por un médico legista, no inicié un proceso judicial, no desgasté dos años de mi vida entre papeleos y jueces injustos, ni abogados o policías que me miraran como basura. No llamé a mis padres para contarles y pedirles para el pasaje de regreso. No le dije a mis amigas. Sabía que lo primero que harían sería juzgarme por haber viajado con él. Lo esperé para poder regresar a Lima. Viajamos juntos sin hablarnos. Viajé al lado de mi agresor. Y apenas llegué a Lima, agarré mi maleta y me fui corriendo, no me despedí aunque él intentó decirme algo. Lo único que estaba esperando era pisar Lima para huir. Y huí. Viva, sobre todo viva.
Ahora no recuerdo ni su nombre, y recuerdo levemente su rostro. Tal vez si lo veo, veinte años después, no lo reconozca y pueda pasar por mi lado como si no hubiera hecho nada, sin que yo sienta que el cuerpo se me escarapela. Pero lo recuerdo en cada mujer golpeada, en cada víctima de violencia, en cada feminicidio.
Lo recuerdo cuando imagino el miedo de las mujeres en sus últimos minutos de vida.