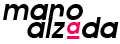La primera vez que visité un penal fue hace unos cinco años. Un grupo de alumnos de una universidad particular limeña desarrolló un taller de creación literaria con reos del centro penitenciario Castro Castro, aquel día era la clausura. Allí pude conocer de cerca algunas historias personales de ciertos presos, el motivo de sus condenas, la gravedad de sus delitos, las actividades que llevaban a cabo durante los años de encierro.
Recuerdo como si fuera ayer todo el periplo que me costó el ingresar hasta el pabellón y el conocer la única biblioteca que funcionaba en un centro penitenciario limeño, ahora, en tiempos covid, convertida en una sala de atención hospitalaria para enfermos terminales o adultos mayores.
Hay una frase que me marcó para siempre el día de mi primera visita. Al caminar entre los pabellones, nadie te dirige exactamente por dónde ir, además, el lugar es tan grande que, en un parpadeo, podría uno perderse. De pronto llegué a una reja que era la entrada de uno de los pabellones, con duda me acerqué a uno de los jóvenes que allí estaban de pie, con aires de como quien espera que venga el bus.
– Busco al señor “tal”, le dije.
– Ah sí, aquí vive, me dijo. Pasa.
“Aquí vive”, claro, obvio que esa es la entrada a su casa, desde hace casi 30 años, como me contó más adelante. Y es que yo no había caído en cuenta de ello. De algo tan simple a la vista. Aquel lugar, con sus propias reglas, con sus propias leyes internas, con su propio patrullaje, que es uno de los centros con más hacinamiento del país, con un 385 % de superpoblación, es el hogar de alrededor de 5543 internos para una capacidad real de 1142 reclusos.
Pero, ¿qué ha pasado con la población penitenciaria en medio de la pandemia? Hablemos de Lurigancho, el centro penitenciario más grande de Latinoamérica que alberga alrededor de 9322 presos en sus 24 pabellones.
Apenas iniciada la cuarentena, se prohibió el ingreso de las visitas familiares, incluso, hubo pequeños motines por el temor de morir en el abandono, sin atención digna ante la necesidad de monitorear a los reos que presentaban síntomas y que iban cayendo enfermos producto del contagio de la covid-19.
Un año después del inicio de la pandemia, siguen las restricciones de ingreso, pero se reciben
diariamente víveres y enseres necesarios para los reos; además, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha implementado un centro de visitas virtuales con 22 computadoras bajo la supervisión del personal de seguridad penitenciaria.
Hace unos meses, una persona muy cercana a mí, tuvo la desgracia de caer presa en el penal más violento de Latinoamérica: Lurigancho. No tuvo abogado (9 de cada 10 presos no tuvieron abogado privado), lo mantuvieron cerca de un mes en prevención hasta que lo clasificaron y lo enviaron a un pabellón.
Recuerdo haber ido a buscarlo a la comisaría, a requisitorias, al Poder Judicial, sin ninguna respuesta de cuál era su paradero. Un efectivo me llegó a decir que no me preocupe, que él iba a estar muy bien, con sus tres comidas al día, una cama y que, encima, lo iban a vacunar antes que a nosotros, los de afuera.
Yo sabía que todo era mentira y por eso me dolió más escucharlo. Cada información que he ido sabiendo de los movimientos internos me ha sorprendido más y más. Por ejemplo: el ingreso a un pabellón y el acceso a un colchón cuesta S/ 1 400 soles, precio de pandemia, antes S/ 1700 soles. De no poder pagar el ingreso, su suerte sería “la pampa”. Porque claro, ahí dentro hay un sistema de poder y de privilegios.
Cada interno posee una tarjeta con su nombre y DNI, la cual puede ser recargada desde S/ 5.00 soles para hacer llamadas. Lo que se llama “Azulito recargas” es el sistema telefónico de los establecimientos penitenciarios de todo el país. También suele circular entre los internos números de cuenta de personas en el exterior, generalmente de esposas o madres de los internos. Entre ellos se cobran algunos servicios, actividades profondos o pases de drogas camuflados como cortes de pelo. Sí, la venta de estupefacientes no está eximida del encierro.
Jamás me imaginé que yo tendría que visitar tras las rejas a un ser querido. A veces, por las noches, en la tranquilidad de mi habitación, me pregunto dónde y cómo duerme, si tendrá ansiedad, si tendrá con quien hablar, si comerá alimentos del día, si el encierro “le servirá de escarmiento” como dicen muchos o, cuando
salga, ya no podré reconocer al niño con el que crecí…
Hace unos días me enrumbé al distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho. Al llegar al centro penitenciario me percaté que estaba fuera de hora, sin embargo, después de rogar un par de veces al primer celador, me dejaron entrar, no sin antes colaborar con la gaseosa del agente INPE. Más allá revisaron mi bolsa de bizcochos y mi gaseosa. Luego de eso pagué otro “peaje” y avancé. Finalmente logré dejar lo llevado con la esperanza de que no se lo comiera nadie en el camino y que llegara a su destino.
Antes de irme le hice algunas preguntas a unos efectivos sobre el horario de atención y cómo saber su situación legal. Me dieron información no sin antes ser interrogada por uno de los agentes, quien me miraba de pies a cabeza y me hizo escribir su nombre y número telefónico en mi libreta de apuntes. Para “seguir en contacto”, me dijo, con mirada de quien espera un guiño. Me fui sin verlo y con el corazón destrozado.
Las cárceles del Perú suman cerca de 100 000 personas privadas de la libertad; alrededor de 5000 son adultos mayores, 3000 padecen TBC, 1300 son portadores de VIH, 1000 tienen alguna discapacidad, otros miles padecen de hipertensión y de diabetes. El sistema penitenciario no se abastece para el cuidado de los centros, por ello, los mismos internos controlan el orden dentro de los penales. Es realmente alarmante saber que el 94 % de los reos están siendo procesados tras las rejas y que solo el 6 % ha sido sentenciado.
Las cárceles peruanas no son reformatorios, son, en muchos casos, entrenadoras de la delincuencia, son grandes patios repletos de gente peligrosa que se vuelve más ranqueada por el número de ingresos al penal en su haber. Por supuesto, también existe un porcentaje de personas privadas de su libertad injustamente y, en muchos casos, jóvenes vulnerables que no encuentran otra forma de socialización que el crimen.
Aquel que ahora está tras las rejas, creció conmigo, jugó conmigo, fue un niño feliz que se convirtió en un adulto desorientado, en búsqueda de algo que llenara sus vacíos de afecto y comprensión. Sus padres se cansaron de luchar por él, sus padres se cansaron de lidiar con su adicción, sus padres creen que ahí, encerrado, tomará consciencia de sus actos y ocurrirá el milagro del cambio. Yo temo que jamás volveré a ver la mirada limpia e inocente de quien fue como mi hermano; ese niño alegre y de sonrisa fácil, ese adolescente rebelde y sin causa, ese hombre que luchaba cada día por no perderse entre la pasta y el alcohol.
Él está encerrado por un delito menor, porque buscaba dinero fácil para pagar su vicio. Ahora vive preso no solo de sus demonios internos, vive a 17 km de distancia de su hogar, del barrio que lo vio crecer, lejos del corazón de su abuelita que no deja de llorar su ausencia. La cárcel no es sinónimo de venganza, debería ser sí, de justicia, pero también de la oportunidad de reinsertarse a esta sociedad fragmentada que todas y todos habitamos.
Related posts
Lo más leído
-
 Gisella Orjeda, nueva presidenta del Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña
Gisella Orjeda, expresidenta de Concytec, y quién llevó esta institución a su punto más alto ...
Gisella Orjeda, nueva presidenta del Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña
Gisella Orjeda, expresidenta de Concytec, y quién llevó esta institución a su punto más alto ...
-
 Exasesor del Congreso es denunciado por violencia familiar
Hasta el lunes fue asesor del congresista Wilbert Rozas; es abogado y ponente en temas ...
Exasesor del Congreso es denunciado por violencia familiar
Hasta el lunes fue asesor del congresista Wilbert Rozas; es abogado y ponente en temas ...